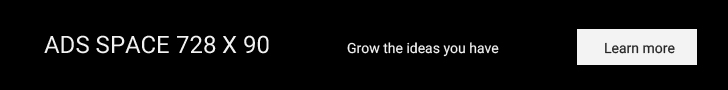Crónica de un motor cansado
Autor: Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia Doctor en Economía. Posdoctoral Currículo, Discurso y Formación de Investigadores Académico Nacional e Internacional Periodista APC – ANPB alfredomancillaheredia@gmail.com

En Bolivia, el ruido de un motor que falla ya no sorprende. Se ha vuelto parte del paisaje urbano, como el bocinazo impaciente o el humo espeso que queda flotando en la mañana fría. Un auto detenido a un costado de la vía no es una anécdota: es una señal. Algo no está funcionando, y no solo bajo el capó.
El conductor baja, abre el motor, mira sin entender. No es mecánico, pero sabe que algo cambió desde la última carga de gasolina. El vehículo vibra distinto, consume más, responde menos. En el taller le dirán lo mismo que ya escuchó antes: “la gasolina está mala”. Y ahí termina casi siempre la conversación, como si esa frase explicara todo y, al mismo tiempo, no explicara nada.
La gasolina llega. Siempre llega. Camiones cisterna cruzan fronteras, descargan en plantas, se distribuyen en estaciones. Hay cifras, contratos, discursos oficiales que hablan de esfuerzo estatal, de subsidios, de sacrificios por el pueblo. Pero en algún punto del trayecto —ese punto invisible donde nadie parece mirar— el combustible pierde su promesa. Se diluye. Se mezcla. Se abarata. Se transforma en negocio oscuro para unos pocos y en castigo cotidiano para miles.
El problema no es solo técnico, es moral. Porque cada litro adulterado es una transferencia silenciosa de recursos: del bolsillo del ciudadano hacia una red que prospera en la penumbra. Cada inyector dañado es tiempo perdido, salario drenado, rabia acumulada. Cada motor que se apaga antes de tiempo es una metáfora incómoda de un Estado que tampoco responde cuando se le necesita.
Lo más inquietante no es la adulteración en sí, sino la costumbre. El país se ha acostumbrado al daño. Se ha normalizado que los autos fallen, que los repuestos suban, que el transporte sea más caro, que el aire huela peor. Y, sobre todo, se ha normalizado el silencio oficial. No hay explicaciones claras, no hay responsables visibles, no hay urgencia.
La gasolina, que debería ser energía para mover la economía, se convierte en un símbolo de desgaste institucional. Quema mal porque algo más ya se quemó antes, la confianza. Y cuando la confianza se pierde, el motor social empieza a cascabelear, igual que esos autos que siguen circulando a pesar de todo, porque no hay otra opción.
En las noches, cuando las luces de la ciudad se reflejan en el asfalto, miles de personas siguen conduciendo con la duda instalada: ¿y si esta vez también está adulterada? Esa pregunta, pequeña pero persistente, es el verdadero residuo que deja la mala gasolina. No se mide en octanos ni aparece en los balances fiscales, pero corroe más lento y más profundo.
Una sociedad puede soportar motores dañados por un tiempo. Lo que no soporta indefinidamente es la sensación de que nadie cuida lo común, de que el deterioro es rentable y la inacción no tiene costo político.
Tal vez por eso, esta no es solo una crónica sobre combustible. Es una crónica sobre un país que sigue avanzando, a tirones, con el motor encendido y la certeza incómoda de que algo esencial está siendo adulterado en el camino.