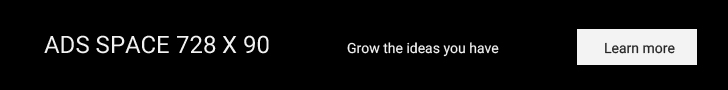Crónica especial El asaltante que cree en Dios
Escrita por: Fernando Cantoral

En el marco de las publicaciones especiales de los domingos de La Palabra del Beni, hoy, podrán leer una crónica periodística, escrita por uno de los periodistas más reconocidos a nivel Sudamérica, Fernando Cantoral, periodista peruano, premiado en numerosas ocasiones por sus excelentes trabajos periodísticos. Cantoral, aliado de La Palabra, parte de esta nueva etapa del decano de la prensa beniana, nos deja un trabajo completo y actualizado, sobre la otra cara que nos dejan los hechos delictivos más impactantes que se dieron en Bolivia.
En 2001, un grupo de asaltantes, liderados por un oficial de alto rango de la Policía en aquel entonces, perpetró un robo a un vehículo blindado en la ciudad La Paz, segando la vida de tres personas en el proceso; Luis Fernando Cantoral nos sumerge en ese hecho con esta crónica, en la que nos cuenta lo que sucedió desde la perspectiva de Víctor Manuel Boggiano, uno de los protagonistas de aquel crimen.
—¡Párate conchatumadre! —Gritó Giuliano desde la camioneta azul Land Cruiser en movimiento, con medio cuerpo afuera, antes de soltar la primera ráfaga en hache sobre la furgoneta de Prosegur.
Minutos antes, esperaba pacientemente en la primera curva de la avenida Kantutani, que lleva a la Zona Sur, como un felino agazapado en acecho de su presa, cotejando la placa de los vehículos que pasaban. Y el objetivo apareció.
Esa mañana se sentía poseído, rabioso, endemoniado, sin miedo a nada. Por sus venas no corría sangre, sino maldad. Soltó una segunda ráfaga hasta lograr orillar a la furgoneta que chocó contra un árbol. En cuestión de segundos, bajó del vehículo con su fusil AKM con correa para mejor maniobra. Miguel Boyasky ya estaba baleándose con un policía y Elacio Peña, en el suelo por un balazo en el brazo izquierdo. Metros adelante Genaro Ahuacho y Patricia Gallardo obstruían el tráfico con una vagoneta blanca.
Al verse casi rebasados, Giuliano abrió fuego nutrido en contra de los policías en socorro a Boyasky. Hay un segundo en el que tienes que darlo todo; si dudas, mueres.
—No nos quedaba otra que salir a cazar a los ‘tombos’, eran ellos o nosotros, si no le pongo corazón, nos quiebran.
Giuliano se movía con agilidad, se sentía sobre un deslizador y en otra secuencia, en otra dimensión, donde los segundos transcurren en cámara lenta. Era como si el infierno hubiera entrado en él y se apoderaba de toda la escena.
—No era adrenalina —me dice. Él cree que fue una fuerza misteriosa.
Con una mano abrió la puerta trasera de la furgoneta de Prosegur. A la izquierda vio a un policía muy joven —“chibolito”, dice— y le gritó: ¡Cierra los ojos! Obedeció. Mientras lo despojaba de su arma reglamentaria, bramó al portavalores, que se encontraba al fondo: ¡No te muevas! Se acomodaba el AKM para apuntar, cuando el portavalores empezó a bajar las manos: ¡No bajes las manos! ¡No bajes las manos!, le advirtió.
—Enterró las manos, dos veces le grité, pero las enterró. Le di un tiro.
La bala reventó la cabeza del portavalores. Los fardos de dinero se untaron con sangre y masa cerebral. Una inusual mezcla de pólvora y plasma, azufre y hierro, inundó el ambiente, una fetidez que Giuliano aún mantiene impregnada en las fosas nasales.
—Siempre me arrepiento de eso. Dios sabe que siempre le pido perdón, pero no podía arriesgarme.
Giuliano tiene un recuerdo recurrente de ese momento y hoy, que su vida a virado drásticamente al lado religioso, cree que tal vez pudo haber evitado esa situación, que fue “gatillo flojo”.
Frente a las cajas de dinero y al olor intenso a sangre fresca, recuerda que una mujer gorda de Prosegur le lanzaba el dinero, entregándole las remesas. Otros integrantes de la banda llegaron y se llevaron los fardos y al herido. El asalto se había consumado. Eran aproximadamente las 8.15 del 14 de diciembre de 2001.
La camioneta azul Land Cruiser fue cambiada por otra en un garaje particular en la zona de Llojeta, donde esperaba el mayor de la policía Freddy Cáceres. Cuadras más adelante, el teniente coronel Blas Valencia, identificado como el jefe de la banda, valiéndose de su uniforme y grado, daba la cara frente a los efectivos policiales que desplegaban el operativo. El vehículo cargado de armas y dinero robado pasaba los controles hasta llegar a la casa de Blas Valencia, en el pasaje Las Rosas de la zona Tembladerani.
20 años después de ocurrido el hecho, en su celda de la cárcel de San Pedro, Giuliano me dice, con una taza de café en la mano, que nadie debía morir. Que el acuerdo era disparar a los pies de los policías, de ser necesario, pero la ausencia de dos integrantes de la banda impidió un mejor control. Román Ángel León Arévalo, alias Viejo Paco, prefirió no participar después de que en la lectura de su suerte el chamán le dijo “va haber cana” y Pedro Pablo Ramírez Herrera, alias Wilfredo Camana Camán, debía “atender” otro negocio.
—Si Viejo Paco aseguraba con Miguel Boyasky no pasaba nada, a lo más habría heridos, pero que hubiera dos ‘tombos’ y un portavalores muertos no le gustó a la Policía.
Con la infancia estropeada
Ver a su padre de pie y enmarrocado junto a un carro policía, cuando solo tenía ocho años, es una imagen que Giuliano no ha podido superar. Esa mañana de invierno limeño, desde la ventana de su salón de clases, lo vio junto a su hermano cuando fue por ellos. Medio siglo después, ese recuerdo aún le provoca un ramalazo de congoja.
—Imagínate a un niño ver a su padre en esa situación —dice con voz contenida de emoción. Aquel presagio de infortunio y de problemas con la ley siempre lo acompañará como algo inevitable, hasta su sentencia de 30 años sin derecho a indulto en una cárcel boliviana.
Víctor Manuel Boggiano Bruzzón, alias Giuliano, nació hace 57 años en el populoso barrio limeño de La Victoria, en el seno de una familia fracturada y llena de necesidades. Tras la separación de sus padres, se fue a vivir con su hermano y su mamá, que tenía un nuevo compromiso, a Villa El Salvador, una barriada de migrantes pobres y sin servicios básicos instalada en un arenal, a dos horas del centro de Lima en transporte público.
La estadía en la casa materna, entre paredes y techos de esteras, era de hambre y frío. Soportaba muchas carencias y a veces pasaba días sin comer lo necesario. Su madre vendía frutas y solo llegaba a la casa por la noche, luego de una larga jornada. Su padrastro era alcohólico.
—Cuando mi mamá regresaba, la esperaba con mucha hambre y me comía los plátanos negros que no lograba vender, era una hambruna vivir ahí, se sufría mucho —recuerda Víctor.
Por hambre, una mañana, con unos diez años, trepó la pared de la casa vecina, la casa de los Muñoz, donde escuchaba por las noches alabanzas como de una Iglesia. Encontró mucha fruta. Cogió la manzana más grande y se la comió. Robó dinero. Lo hizo en dos ocasiones. El vecino lo denunció.
—Fue la primera vez que pisé cana —dice con aire jocoso y desenfado, hoy en la culminación de esa carrera delictiva.
Acompañado por su madre, un policía lo llevó a la comisaría. El comisario lo condujo por un pasillo a una celda del fondo de la que salió un viejo recluso y le gritó con voz aguardentosa: “¡Niño, tienes que dejar de hacer eso, si no vas a terminar como yo!” La advertencia no surtió resultado. A Giuliano le pareció una tomadura de pelo para infundirle miedo.
—Salí ‘rayao’ del lugar y me dije: Ahora me voy a Lima a robar más, váyanse a la mierda —recuerda. Su pelo largo caído a los lados sobre una tez clara y alargada, adornada por unos lentes de lectura, le confieren la imagen de un intelectual hippie. Me dice que de niño era muy rebelde.
Las privaciones en el hogar materno lo obligaron a irse a la casa de su padre en La Victoria y lo hizo a pie. Su papá era un personaje muy conocido en La Victoria, en el negocio de los artículos robados. Fue fundador de “Tacora Motors”, una especie de “barrio chino” de alto vuelo donde tenía la tienda más grande. Por este motivo siempre tenía a la policía sobre él, pero sabía librarse pagando.
Dice que su padre nunca le hacía faltar comida, abrigo y los gustos que quería. También le inculcó sin querer la pasión por la lectura. Tenía colecciones completas de libros de la Segunda Guerra Mundial, de cultura general, centenares de revistas cómics con las que pasaba largas horas matando el tiempo.
Aquella mañana vio a su padre esposado junto al patrullero porque él, al no tener quién recoja a sus hijos después de clases, pidió a los policías pasar por ellos.
—Ese día creo que estuvimos hasta las 12 de la noche en Seguridad del Estado, esperando a que mi papá salga, los policías nos daban comida, hasta que mi papá salió, tomamos un taxi y nos fuimos a la casa.
Las manzanas podridas
La Victoria —barrio que marcó su vida— es un distrito populoso, con los índices más altos de delincuencia, por ese entonces. Su infancia se nutrió de un ambiente lumpen y violento, junto a niños y jóvenes que se iniciaban en la delincuencia con el robo de autopartes.
—Si bien mi papá me daba mis gustos, yo quería comprarme mis cosas y no tenía dinero, y pensé: me voy a poner a hacer algo ilegal para ganar más.
Con 12 años se fue a trabajar con su amigo Achote en el robo de autopartes. Lo hacían en los distritos más ricos de Lima como Surco, Monterrico, San Isidro. Los robos solo eran de madrugada. Pero por su falta de experiencia fue más de 10 veces arrestado.
—El jefe policial salía somnoliento y renegando por haberle interrumpido el sueño y me recibía a coscorrones: ‘chibolo de mierda, por qué sales a robar’, y no me dejaba ir hasta que venga alguien por mí.
Algunas veces estuvo detenido hasta tres meses sin que nadie reclame por él. Su madre, que al principio siempre lo buscaba, se cansó de sus fechorías. En otros casos, policías corruptos lo extorsionaban y lo dejaban libre a cambio de los objetos robados. Si bien tenía ingresos, estaba cansado de esa situación, pero ocurrió algo que le hizo decidir su futuro delictivo.
Una tarde, detenido en una comisaría, entre jóvenes y viejos que robaban cosas menores como él, llegaron dos sujetos a la celda, con una actitud y presencia diferente al resto de los detenidos. Ambos discutían por algo que había salido mal. Uno de ellos, el de más edad, pidió al celador, un teniente, hablar con el coronel de la comisaría.
—El teniente fue corriendo a llamar al coronel, parecía su perro, y el mismo coronel que horas antes nos miraba a todos con desprecio, a mí me veía como si fuera basura, con esos asaltantes era diferente, hasta los contemplaba con amor —recuerda.
En menos de una hora resolvieron y antes de irse se solidarizaron con los detenidos.
—Al vernos tan fregados, el tipo mayor mandó a comprar comida y frazadas para todos y le entregó al detenido más antiguo para que reparta. Ese día todos comimos bien.
Giuliano vio entonces cómo se iban unos tipos limpios, con ropa de marca, con actitud ganadora, que hablaban de tú a tú con la policía, mientras que en la celda se quedaba gente con ropa corriente y sucia, que sufría por no tener dinero para pagar la coima.
—Yo quiero ser así, basta de robar huevadas —dijo al enterarse de que eran asaltantes de bancos.
Al salir de la comisaría dejó al Achote y buscó al Cholo Porfirio, un delincuente de La Victoria, experimentado y rankeado, con el que —ya con 15 años— inició asaltos a mano armada. Estima que en esta etapa robó más de 20 vehículos, muchos de ellos camiones a pedido, que eran llevados a las provincias de los departamentos del centro del Perú. Otros los llevaban donde Cholo Malo, comercializador de artículos robados y amigo de su padre, que siempre le decía: “Si tu papá se entera, voy a tener problemas”.
Giuliano fue escalando en su actividad delictiva: tiendas, comercios medianos, consultorios, sastrerías y sucursales de negocios también estuvieron entre sus objetivos. Cada vez apuntaba más alto y reprochaba a quienes se fijaban en cosas menores como un televisor de 20 pulgadas. Para él eran mezquindades que solo ponían en riesgo al grupo. A los 18 años coronó su primer banco. En adelante se fue relacionando con bandas peligrosas por su letalidad y poder de fuego como Los Norteños y Los Limeños, con quienes realizó varios atracos y secuestros. Estas bandas, antes de cada asalto, acudían ante un brujo chamán para que les dé un baño de buena fortuna, uno de los más entusiastas era Viejo Paco.
En esos andares le presentaron a Pedro Pablo Ramírez Herrera conocido como Wilfredo Camana Camán, con quien entablaría una estrecha amistad. Se hizo su compadre antes de migrar a Bolivia, junto a otros integrantes de la banda.
El inicio sin retorno
En el piso de la cocina, de la casa de Blas Valencia, sobre un plástico azul empozado en sangre, yacía el exmilitar peruano Elacio Peña Córdova, casi desmayado. Patricia Gallardo limpiaba las manchas del suelo. Los fardos de dinero llegaron directamente al segundo nivel de la casa, cerca de un altar con muchas velas, vírgenes e imágenes como demonios.
Blas mandó a traer a un médico, a quien conoció de manera circunstancial. Norma, esposa de Blas, pedía dinero, en medio del conteo; Mercedes, hermana de Blas, se encargaba de hacer las compras y avisar sobre el movimiento policial en la calle. Más personas iban llegando a la casa. A eso de las 10.00, el mayor de policía Freddy Cáceres, ingresaba a la oficina del comandante general de la Policía, Walter Osinaga, con un maletín con 50 mil dólares.
—La ciudad había sido vendida nuevamente por la policía —dice Giuliano, con sarcasmo, y recuerda cómo otros oficiales de la Zona Sur y de El Alto de La Paz se acercaban a ellos a ofrecerles partes de la ciudad a cambio de un porcentaje. Dice que, incluso estando preso, un capitán de la cárcel le ofreció “trabajo” cuando salga libre.
En un momento y de manera imprevista —refiere Giuliano— Norma dijo que de la casa del frente estaban mirando lo que se hacía y pidió subir el dinero al segundo piso. En ese ínterin se perdieron una bolsa y una lata grande con dinero.
—Con Augusto (Genaro Ahuacho) nos dimos cuenta de que había desaparecido parte del dinero y de las intenciones de Blas, eso era jugar sucio —dice.
El dinero, empaquetado como ladrillos, fue puesto en una esquina de ese ambiente para ser repartido mientras se veía televisión. Giuliano dice que después de cada atraco, todos se debían “encuevar” al menos tres días, hasta que pase la tormenta, pero siempre monitoreando el accionar policial, viendo las noticias y comprando todos los periódicos posibles.
Al llegar el médico a la casa de Blas —recuerda—, este se da cuenta de quién cometió el asalto que reportaba la televisión y quiere irse, titubea y argumenta excusas, pero es amenazado y acepta a regañadientes atender a Elacio, el exmilitar que aún yacía en el piso de la cocina. Los temores se avivaron cuando el médico pidió ir a comprar medicamentos.
—El temor era que ya no regrese y nos delate —cuenta Giuliano.
Refiere que en la calle el ambiente era tenso, con las sirenas de las patrullas policiales ululando, con extraños en las esquinas preguntando por personas sospechosas, analizando posibles rutas de escape.
—Llega Mercedes y nos dice nerviosa: ‘Los de inteligencia están preguntando en las farmacias’.
En ese escenario, tras una discusión con Blas, decidieron que el médico salga por los insumos y fármacos, pero antes es seriamente advertido.
—Lo tomé del cinturón con fuerza, lo llamé a Blas y delante de él lo amenacé al médico con mi arma: ‘Si haces la cagada, acá nos morimos todos, tu familia más’.
Recuerda que el médico estaba paralizado, con los ojos muy asustados, cerca de un Blas imperturbable, pulcramente vestido, con sus galones y sus zapatos brillantes, que comía una manzana.
—Me pareció una escena medio pendeja, me sorprendió la reacción de Blas.
Giuliano dice que Blas era un “pancho” o actuaba como tal. No le preocupaba nada, ni la cantidad de gente que iba llegando. Toda la familia caminaba por la casa como si se tratara de una situación normal, enterándose de todo. Refiere que Blas involucró hasta a su hija, con tal de que reciba parte del dinero del robo.
—Se había filtrado mucha información, mucha gente había venido, Blas los había metido hasta por las huevas a uno y a otro, para que se ganen su plata al momento de repartir, y encima, por cada nada pedían dinero, de uno y otro lado: que para el médico, que para las medicinas, que para la comida, y cada monto era de unos 10 mil bolivianos, y con todo lo que se había perdido la plata estábamos renegando.
—¡Ya Meche, tráete comida!; ¿Quién va ir a comprar la sangre para la transfusión? —recuerda Giuliano imitando la voz de Blas. Le molestaba la parsimonia del teniente coronel.
Tras repartirse el dinero, Blas llevó a Giuliano a la casa de la calle Presbítero Medina, en Sopocachi, alquilada por Mercedes. Los operativos continuaban en las calles, había muchos controles, pero todos eran pasados con Blas.
El plan Bolivia
Por los años 80, las bandas delictivas asolaban el Perú, sobre todo la capital, con atracos sangrientos a bancos, a carros blindados, a empresas, con secuestros y extorsiones, que también involucraban la participación de policías y militares, lo que les daba un ingrediente de letalidad por el uso de armas de grueso calibre. El accionar delincuencial superaba a las estrategias policiales y a la política anticrimen, conocía al dedillo la forma de actuar de la policía peruana y siempre estaba pasos adelante. El gobierno peruano envió efectivos policiales a capacitarse en Francia sobre todo en el tema de secuestros, un delito muy habitual.
Por los años 90, las bandas delictivas recibieron duros golpes y muchas resultaron desarticuladas con la captura de la mayoría de sus integrantes. Giuliano vio como sus colegas del crimen iban cayendo uno a uno hasta que le tocó. Pasó un año en el penal Sarita Colonia, en el Callao, y salió a fines de 1999, luego de perder casi toda su fortuna mal habida.
—Un coronel me dijo: ¿Quieres quedarte 25 años o salir?; le tuve que entregar una maleta llena de dinero.
Al salir libre, en el verano del año 2000, Giuliano hace contacto con algunos miembros de su banda que habían escapado a las redadas policiales y organiza reuniones en un lujoso restaurante en La Herradura, un balneario para hacer surf, nadar y tomar sol. Wilfredo Camana Camán y Edgar “El Huachano” asistirían a la cita.
—Había confianza, ya nos habíamos medido el pulso en varias balaceras con la policía, en salidas de banco, nos conocíamos de hace años —cuenta Giuliano.
Dice que para asaltar tienes que hacerlo con alguien de confianza, con un compadre o un amigo de años, para que ambos se cuiden bien, de lo contrario “cualquier gil te puede matar por la espalda por 100 mil dólares”.
Además, cuando se va subiendo de rango en el ámbito delictivo, hay códigos y valores que cumplir, como no emborracharse, no fumar droga, no robar el dinero del otro, no mirar a la mujer del amigo. Por el contrario, se debe ser el más trabajador, el más disciplinado, el primero en todo, porque “en este laburo te juegas la libertad y la vida”.
La reunión en La Herradura era para planificar la huida a Bolivia. La policía, dotada de mayor tecnología e inteligencia, les pisaba los talones. Las llamadas telefónicas eran interceptadas, había más civiles en las calles de quiénes desconfiar, la banda estaba desarticulada y la idea de la cárcel les causaba terror. La mayoría de ellos había cumplido prisión.
En marzo de 2000 cruzaron la frontera por Desaguadero con algunas armas cortas rumbo a Santa Cruz donde habían establecido un contacto. Al llegar se sorprendieron por la fragilidad de la vigilancia en los bancos “¡Estamos en el paraíso!”, festejaron al ver a policías que custodiaban solo con pequeños revólveres o con toletes.
A los pocos días fueron llegando a Bolivia más integrantes, principalmente del Norte del Perú, hasta totalizar 12 miembros. Exmilitares y expolicías expertos en lucha antisubversiva y guerrilla urbana y delincuentes rankeados eran los convocados, que se asombraban por la poca seguridad en los bancos. Algunos de los que llegaron fueron Cholo Renca, fundador de la banda Los Destructores; Julio Colan Olivo alias Ojo de Uva; Román Ángel León Arévalo alias Viejo Paco, líder de “La gran familia”; Miguel Boyaski, alférez de la policía peruana dado de baja por asaltar un aeropuerto en el norte del Perú.
En los primeros cinco meses la banda realizó al menos seis atracos a bancos y empresas. Giuliano dice que para la época tenían una organización muy bien articulada: una casa, vehículos, armamento de guerra y miembros con instrucción militar. El mismo Giuliano era expolicía, aunque duró solo unos meses en la institución.
—Hacíamos salidas de banco, nos llevábamos negocios, remesas de algunas empresas.
La retirada debía ser escrupulosamente planificada, con al menos tres vehículos listos para hacer el cambio y despistar a la Policía. Estaba prohibido seguir más de 10 cuadras con el mismo vehículo.
En vísperas de atracar la central del Banco de Crédito, les cayó la Policía. Era noviembre del año 2000. Giuliano, Camana Camán y Viejo Paco fueron arrestados cuando llegaban a la casa donde planificaban sus golpes. Los agentes encontraron escopetas arrebatadas a efectivos del orden en anteriores asaltos. Pensó que pasarían al menos 10 años en la cárcel. El responsable de ese traspiés, otro miembro de la banda, fue seducido por las mujeres de la cárcel de Palmasola, donde frecuentemente había parrilladas, bebidas alcohólicas y servicio sexual. Entre copas habló más de lo debido.
Conociendo a Blas
Un día, que Giuliano no puede precisar, estando en Palmasola, se les acercó un interno peruano, preso por traficar droga —Genaro Ahuacho— y les dijo que un coronel los quería conocer.
—Quiero conocer a esos muchachos, quiénes son —habría dicho Blas, según cuenta Giuliano. Dice que un oficial de Policía no se interesa así nomás por unos delincuentes, pero ellos tenían carta de presentación por los asaltos realizados. En ese tiempo, Blas tenía un grupo conformado por policías de bajo rango, de inteligencia y exfuncionarios públicos con quienes extorsionaba a negocios ilegales, a trabajadoras sexuales, volteaba contrabando y droga. Giuliano dice que en Palmasola, Blas visitaba a una interna conocida como la Chingui y también a su compañero de promoción, preso, a quien conocía desde la academia: Freddy Cáceres.
Giuliano, Camana Camán y Viejo Paco salieron libres en mayo de 2001. Al juez del caso no le importaron las armas encontradas ni las graves acusaciones por los asaltos cometidos. 10 mil dólares por persona le bastaron para ignorar la gravedad de los hechos. La transacción fue realizada en el sótano de la imponente torre judicial de Santa Cruz. Giuliano dice que Blas les ayudó con el contacto. También dieron un monto para la reincorporación de Cáceres a la Policía.
Al salir, retomaron el contacto con Blas que los llevó a una reunión al mismo Comando de la Policía de Santa Cruz. En ese año el comandante era el coronel Luciano Velasco, quien resultaría sentenciado en el juicio por el atraco a Prosegur con una pena benigna. Recuerda que el gabinete policial acordó dejarles trabajar a cambio de un porcentaje de los robos.
—Nos regalaron la ciudad, teníamos el apoyo policial que nos facilitaba información sobre los negocios, todos estábamos ‘positivazos’ y nos vinimos con todo —dice Giuliano.
En adelante, los atracos se realizarían en coordinación con Blas Valencia, pero no siempre se mezclaban con los miembros de la banda que este dirigía antes de conocer a los peruanos.
La banda de peruanos asaltó el Banco Mercantil en Santa Cruz, luego otro en Cochabamba. Las acciones fueron en escalada. Trabajaban en varios proyectos al mismo tiempo e iban sacando adelante los más avanzados. Siempre se contaba con algún policía o personal de seguridad de la entidad a ser atracada que “quería jugar”. Los asaltos eran rápidos y exitosos.
Un milagro en la caída
A las 3.00 de la madrugada del 18 de diciembre de 2001, cuatro días después de que la banda reventara a balazos el vehículo de Prosegur, decenas de policías de negro con pasamontañas y armas largas con linternas montadas rompieron la puerta de la casa ubicada en la calle Presbítero Medina No. 2525, en Sopocachi, donde se resguardaba Giuliano junto a otros miembros de la banda. Apenas escuchó el ruido supo que era la Policía.
—Señor, no permitas que me maten, dame una última oportunidad —suplicó Giuliano tras levantarse de un brinco.
No era la primera vez que lo pedía, pero sí la primera de aquella mañana oscura cuando la muerte rondaba más fuerte. Ya antes rogó por su vida, en su natal Lima, Perú, cuando resultó herido de un balazo en el asalto a un banco junto a otros facinerosos. Con ellos, cada acción iba precedida por la visita a un chamán para que les leyera la suerte y baños de florecimiento para que todo salga bien. Pero no siempre era así.
Giuliano no era muy creyente de los rituales chamánicos, pero sí de encomendarse a Dios en cada salida, para que todo resulte de acuerdo a lo planeado. Su madre lo bautizó en la Iglesia Pentecostal para que cambie de vida. Prometía salir del delito, pero no cumplía. Siempre decía previo a un asalto que era el último. Daba el diezmo a una iglesia barrial en Lima y también lo hizo algunas veces a una parroquia en El Alto.
Aquella madrugada salió del cuarto ubicado al fondo de la casa, una habitación que da al patio. Escuchaba disparos. Quiso correr, pero vio a un grupo de policías que iban a su encuentro. Saltó el muro perimetral hacia la casa de al lado. Estaba vacía. Recorrió el lugar hasta llegar a una habitación que parecía un depósito. Había muebles viejos y alfombras y se adentró entre las cosas lo más que pudo. Las botas policiales sonaban por los pasillos. Pasaban, pero no lo encontraban.
Recordó cómo había ultimado a los policías en el atraco a Prosegur y se convenció de que lo iban a matar.
—Señor dame una última oportunidad, la última, que no me maten —fue la segunda vez que imploró aquella madrugada.
Los fusiles con las potentes linternas montadas le alumbraban en la cara y le impedían ver. Le despojaron de su chaleco grueso lleno de dinero y lo lanzaron con violencia contra la pared. Los policías levantaron los fusiles y apuntaron para disparar. En ese momento de terror Giuliano se acordó de su niñez. Toda su vida pasó por su mente en unos segundos. Sabía que iba a morir. Era una sensación muy fea, dice. Entonces algo increíble sucedió. Sintió que salía de su cuerpo y se elevaba para ver cómo los policías descargaban sus fusiles sobre él, lo acribillaban.
—Me soltaban balazos hasta que quedé tendido, y después de que me matan me alzan mirando hacia abajo, me llevan por un callejón, cogido por los hombros y por los pies, doblaban hacia la izquierda. Yo estaba muerto.
Regresa en sí. Está en el piso y con los policías apuntándole y a punto de disparar. Hace su última súplica, su último ruego, su último y tercer pedido desde lo más profundo de su corazón.
—Jesús, dame la última oportunidad, la última Señor, no dejes que me maten.
Resignado, se toma la cabeza con las manos y en ese instante escucha una potente voz marcial que paraliza la acción. Era un coronel del Ejército de apellido Pando, dueño de la casa, estaba furioso por los daños ocasionados a su propiedad. En la persecución los policías rompieron puertas y desordenaron todo.
—Qué están haciendo aquí, qué están haciendo aquí pacos hijos de puta, ahora van a ver —recuerda Giuliano que oyó aquella madrugada.
Los policías argumentaban que era un operativo de alto riesgo, pero las explicaciones no convencieron al militar.
—Qué operativo, a mí no me interesa, carajo, cómo van a hacerle esto a mi casa.
Para Giuliano, la llegada intempestiva del coronel era obra de Dios, Dios era quien lo había enviado.
Los policías en represalia le dispararon a un costado para simular una ejecución y luego le cayeron con una andanada de golpes: con la cacha del fusil en la cara —me señala con su dedo una cicatriz de unos cinco centímetros de arriba abajo, en su pómulo derecho—, patadas en la cabeza —por las que ahora sufre ataques de epilepsia—, rodillazos, golpes en las costillas. Su nariz sangraba, sus oídos sangraban. Fueron 15 minutos de tormento, un tiempo y dolor insignificantes respecto a lo que vendría después en las celdas de la Policía Técnica Judicial.
Tendido en el piso, lo levantaron entre cuatro, boca abajo, y lo llevaron lentamente por los pasillos de la casa, era la misma escena que minutos antes Giuliano avizoró, pero ahora estaba vivo, respiraba. Fue algo misterioso, dice.
—Gracias señor, gracias Yavé.
Lo llevaron hasta la puerta del cuarto y lo depositaron en el piso. Ahí vio a policías encapuchados que, fusil al hombro, rebuscaban entre sus pertenencias y escondían dinero entre sus calzoncillos y medias.
—Si quieren plata, vayan a robar, policías ladrones —les gritaba Giuliano desde el piso.
Dice que un fiscal que participó esa madrugada hacía lo mismo. Luego llegó un coronel y gritó: ¡Qué están haciendo! ¡Todos afuera! Y al verse solo empezó a rebuscar las cosas.
Esa madrugada la policía realizó seis allanamientos y muchos excesos. La mayoría de los integrantes de la banda cayeron, son contados los que huyeron y siguen con paradero desconocido. Dos años después, la sentencia mayor sobre ellos fue de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. La plana mayor policial, que entregó la ciudad, permisiva y cómplice de los atracos, fue la menos perjudicada con sentencias.
Giuliano atribuye la captura a una traición dentro de la institución policial y le resta mérito a la investigación de la Policial Técnica Judicial: pugnas en la comandancia general que rebasaron la protección que les brindaba el general Osinaga y al temor de Blas Valencia a una sentencia máxima por los muertos, que incluso —asegura, luego de una agria conversación con uno de los hombres de Blas, también preso— llegó a planificar el asesinato de los peruanos camino a Desaguadero cuando abandonaran el país. Dice que de esa manera Blas presentaría a los responsables de las muertes y el atraco y quedaría limpio.
Tres días después de la captura, un coche bomba remecerá el comando de la policía de Santa Cruz y dejará un muerto y seis heridos. “Era un homenaje a los caídos de parte de mi compadre Camana Camán”, dice Giuliano. Dos años después, la policía archivó la investigación. Era mejor no escarbar en el pasado.
Afincado en la fe
Solo la cárcel pudo parar a Giuliano. Sus promesas de dejar la delincuencia siempre fueron postergadas. Los pedidos de su madre desoídos. Las heridas de bala solo lo atemorizaban un momento y sanaba rápido cuando se encomendaba a Dios. Tras caer preso y ser sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, Giuliano prometió construir una iglesia como agradecimiento por haber salido con vida. Pero no se resignaba a su suerte. Intentó escapar del penal de Chonchocoro, donde pasó sus primeros años. Estaba molesto con todos sus aliados. En el juicio lo señalaron de ser el cabecilla. Incluso algunos, el día en que se dictó la sentencia, pidieron perdón de rodillas.
Pasó unos años en el penal de El Abra y luego fue llevado a San Pedro, en La Paz. Ahí, más consciente de sus actos y más calmado, empezó a predicar la palabra de Dios y hablar con drogodependientes para sacarlos del vicio. Componían y cantaban música rap cristiano. Se convirtió en un fiel participante de una de las iglesias evangélicas que visita la cárcel. Y de esta manera también fue cubriendo el vacío que le fue dejando su familia cuando se vio sin dinero.
—Siempre ruego a Dios para que cuide de ti y tu familia —me dice con convicción. Refiere que Dios también cuidó de él en 2020 cuando la pandemia llegó a esta esquina del mundo con toda su ferocidad y dobló la rodilla de muchos de sus compañeros de infortunio para no levantarse jamás.
Año a año sus condiciones de vida carcelaria fueron a la baja. Hoy, con un aspecto de Cristo en decadencia, me indica que sus últimos 25 mil dólares se terminaron en 2014. Ahora está lejos de la vida opulenta que conoció, sostenida por los robos que hacía. Considera que el dinero que obtuvo de manera ilícita siempre estuvo maldito. Acumulaba y lo perdía, acumulaba y lo perdía, se le iba como el agua entre los dedos.
Tiene una hija de una relación en Santa Cruz cuando era un hombre libre. Luego dos hijos más con otra pareja en La Paz, que siempre lo visitaban, pero ya no.
Ahora solo les roba el tiempo a sus compañeros para predicar la palabra de Dios y hasta bautizar a otros internos en San Pedro, como se ve en algunos videos que se filtraron del penal. Piensa cumplir su promesa de construir una iglesia para Dios con la indemnización que reciba del Estado boliviano como parte de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ansía obtener su libertad para ser una persona de bien, aunque sabe que será muy difícil en una sociedad que no brinda oportunidades a quien estuvo en la cárcel. Espera que sus estudios de sociología, cursados en San Pedro, le sirvan para iniciar una nueva vida. Aunque también piensa emprender en un negocio de comida, dice que la comida china siempre le salió bien. Pero, mientras, espera, predica, recuerda y cree en Dios.