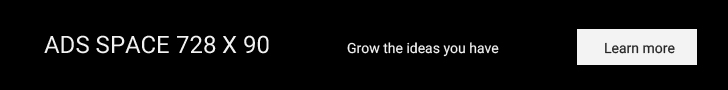El tenebroso sendero de la informalidad
Ronald Nostas Ardaya Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Hace 40 años, el economista peruano Hernando de Soto, junto con otros investigadores, publicó el libro El Otro Sendero, un ensayo socioeconómico que reveló la naturaleza y alcance de la economía informal en su país y, en general, en toda Latinoamérica.
El estudio planteaba que la informalidad no es una distorsión cultural ni una muestra del atraso nacional, sino la respuesta creativa y emprendedora de los pobres frente a un sistema legal y burocrático excluyente.
Con datos irrefutables, mostró que, debido al exceso de regulaciones estatales, los sectores populares quedaban fuera del sistema legal e institucional, y para sobrevivir generaban sus propios mecanismos de organización económica.
Podemos discrepar con algunas de sus conclusiones, pero es innegable que el problema planteado por el investigador sigue vigente en nuestras sociedades y, en particular en Bolivia, donde, según diversas investigaciones, la economía informal supera el 60%, y se ha naturalizado culturalmente al punto de que hoy, gigantescas ferias populares operan en todo el país, con lógicas propias, bajo esquemas sindicales, y al margen de la institucionalidad estatal.
Lo que en sus orígenes fue una salida obligada frente a un Estado excluyente, se transformó en un sistema económico paralelo, aceptado y defendido por amplios sectores sociales. La informalidad ya no es solo el resultado de la ineficiencia estatal, sino también un modo de vida que se transmite de generación en generación, que se tolera y hasta se utiliza como base de legitimidad política.
Aunque en Bolivia existió siempre, fue durante el gobierno del MAS que esta situación alcanzó niveles inmanejables. El estatismo radical redujo los incentivos para la inversión privada formal y generó barreras infranqueables a las empresas, empujando a los emprendedores a optar preferencialmente por los negocios informales. La base social del poder masista fueron los gremios, sindicatos y organizaciones sociales, que vivían en la informalidad y se beneficiaban de una complicidad estatal, generando la proliferación de mercados sin regulación. A esto se sumó la tolerancia al contrabando masivo, convertido por el modelo gubernamental en la fuente principal de abastecimiento del mercado interno.
Si a este factor se añaden otros como la pandemia, la inflación, la caída de demanda, la migración interna y la desigualdad, el resultado es devastador para la sostenibilidad empresarial, la productividad, la recaudación fiscal, la transparencia y el Estado de Derecho. Estudios especializados evidencian que, entre 1990 y 2006, la informalidad laboral se redujo de 63% a 58%, mientras que desde 2006 hasta 2024, aumentó a 84%. Según el informe Libertad Económica en el Mundo 2025, Bolivia ocupa el puesto 164 entre 176 países, con cifras críticas en categorías como libertad para invertir y para hacer negocios. Por su parte, un informe de la Cámara Nacional de Industria de 2022, señala que el contrabando representa el 7% del PIB y afecta directamente a más de 38.000 industrias.
Hoy en día, la informalidad en Bolivia frena la productividad, distorsiona la competencia, reduce la inversión, disminuye los ingresos públicos, perpetúa la precariedad laboral, aumenta la conflictividad, erosiona los valores sociales, fomenta la ilegalidad y reproduce el atraso y la pobreza.
Hacia el futuro, la situación no se muestra auspiciosa. La crisis actual produce la pérdida de empleos y la disminución del poder adquisitivo, obligando a las familias a desarrollar emprendimientos informales para sobrevivir. Además, el auge de las redes sociales ha democratizado el acceso al comercio y los servicios, generando una explosión de microemprendimientos digitales informales que alcanzan a estratos medios y a los jóvenes, y proyectando este fenómeno hacia nuevos niveles de descontrol.
Es evidente que una formalización completa es una meta irreal. Sin embargo, debemos entender que la informalidad no es un rasgo cultural sino un problema concreto que condiciona nuestra economía y que puede enfrentarse con soluciones integrales, coherentes y estratégicas aplicadas con decisión, inteligencia y visión de largo plazo.
Las medidas que se deben tomar desde el principio son muy claras: simplificación administrativa y tributaria; generación de beneficios concretos para formalizarse; digitalización masiva de trámites, facturación electrónica, trazabilidad de pagos, y; sobre todo, un cambio cultural que deje de considerar a la informalidad como “resistencia popular” y la reconozca como una distorsión estructural originada en decisiones y omisiones políticas que la han fomentado.
La informalidad es el mayor desafío de nuestra economía. Reducirla a niveles manejables no solo es posible, sino indispensable. No estamos ante un efecto colateral del subdesarrollo, sino frente a las consecuencias de un modelo económico y político retrógrado que debemos desmontar si realmente queremos iniciar un proceso de recuperación y crecimiento sostenible.