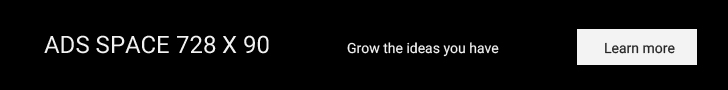En busca de la Loma Santa: Santos Noco Guaji y la Fundación de San Lorenzo de Mojos
Por Daniel Bogado Egüez

En la primera fase de explotación de goma, los caucheros ocuparon gente que habían contratado en la actividad de la quina. Sin embargo, luego tuvieron que reclutar indígenas sobre todo varones, llegando al extremo de que en las ex reducciones jesuíticas sólo quedaban ancianos, mujeres y niños. René Moreno (1974) indica que en el Carmen del Iténez se contaban 750 mujeres y solamente 15 varones. Por su parte Edward Mathews citado por Block (1997) calculó que entre 1862 y 1872, el Beni perdió un promedio de mil hombres enganchados al río Madera y Purús.
En esta línea, el escritor Gabriel René Moreno en el prólogo de su Catálogo de Mojos y Chiquitos anota lo siguiente:
“...es irritante en todo tiempo eso de que un puñado de blancos caminen sobre puentes y calzadas que gimen... Anticipamos aquí brevemente, que el día de la fecha en que se escriben estas líneas, el puñado de blancos hace su vida y realiza sus empresas industriales, no ya a costa de los gemidos sino de la destrucción de los indios.... (Moreno, 1973)
Pero en esta actividad juegan un papel importante las autoridades políticas y eclesiales quienes recibían pagos en dinero o especie por enviar gente a los gomales. El proceso de los enganches produjo dos efectos, por una parte la disminución drástica de la población indígena y por otra, la disminución de los tributos.
Para liberarse de esta situación de opresión, los indígenas salen de manera pacífica y dejan los pueblos que fundaron, primero Trinidad, luego otros centros como San Ignacio de Mojos y se van a buscar la Loma Santa. En Mojos, al igual que en otras regiones de Bolivia y del continente latinoamericano, existieron movimientos de insurrección. Pero a diferencia de los movimientos indígenas que se daban en la zona andina por la ex vinculación de las tierras comunales, (1880) los mojeños, rearticulan un movimiento mesiánico registrado en la historia boliviana como la “guayochería”.
La estrategia de los indígenas mojeños no es el enfrentamiento con el Estado, sino el alejamiento, y así como habían abandonado los bosques en la época colonial para formar poblaciones centralizadas o Reducciones jesuíticas, a través de este movimiento nuevamente retornan a sus antiguos parajes de manera colectiva (Lehm, 1999). El movimiento indígena es conocido como “la búsqueda de la Loma Santa” cuyo precursor es el líder carismático Andrés Guayocho de origen Itonama.
Pero, ¿Cuáles son los móviles de la búsqueda de la Loma Santa entre los mojeños? Riester (1976) sostiene que la Loma Santa es el resultado del choque de dos lógicas: la cultura indígena con la sociedad nacional; con los criollos y mestizos que ingresaron a sus tierras, que se adueñaron de sus pueblos y tierra. “ Los pueblos ya no son de nosotros, son de los Karaiyanas ellos nos han botau... todo el ganau es de los señores karaiyana”
y continúa “Este pueblo era de nosotros, nos quitaron todo” (Informe 4); “dejábamos este pueblo porque ya los karaiyanas nos fregaron” (Informe 5); en el Informe 2: que registra Riester op,cit: 317 los trinitarios de esa época y los de hoy se refieren al desalojo de su pueblo de esta manera:
“los pueblos ya no son de nosotros. Son de los Karaiyana, ellos nos han botau... Nada han comprau. Donde nosotros hemos tenido nuestras casas, los Karaiyanas nos las quitaron, nos metieron un poco afuera, después un poco más. Así era en todo pueblo. En Trinidad… ¿Dónde hay trinitarios? En el trecho pasando el arroyo, ahí que llaman Pompei, la parte más fea de Trinidad...”.
Entonces, la Loma Santa se presenta como el cambio, el lugar Santo donde hay alimento en abundancia, ganado que fue quitado y sobre todo un lugar donde puedan vivir en libertad reocupando sus antiguos lugares y practicando sus antiguos sistemas de subsistencia basados en la agricultura, caza, pesca y recolección. Fue así que los movimientos de salida colectiva se sucedieran periódicamente de los diferentes centros poblados. El bosque, la pampa, los ríos, se convierten en lugares de encuentro y reproducción socio cultural de las creencias tradicionales y elementos religiosos transmitidos por las misiones jesuíticas.
Riester (1976) sostiene que en la Loma Santa los indígenas encontrarán todo aquello que la soberanía de los karaiyanas les quitó: libertad y seguridad material. La Loma Santa para los mojeños es el lugar de la justicia, lugar que Dios les entregará en recompensa por las injusticias de los karaiyanas, por eso los mojeños se movilizan para salir de los pueblos.
Pero así como los indígenas querían salir de los centros poblados, las autoridades, barraqueros, comerciantes y ganaderos no estaban de acuerdo pues “se fugaba la mano de obra barata”, entonces enviaron contingentes armados para hacer volver a los indígenas, pues sus servicios eran imprescindibles para remar, explotar los cauchales, cuidar el ganado, transportar el correo y el cumplimiento de servicios domésticos. De esta manera lograron aprehender a Guayocho y asesinarlo. Este episodio lo encontramos en el diario del jesuita Arteche (1887) donde describe la situación de los indígenas y este movimiento de liberación:
“... Movidos de tantas vejaciones, los indios de Trinidad intentaron remontarse, alejarse de los carayanas, pasándose a la banda occidental del Mamoré... pero hasta allí iban jueces enviados por los prefectos a traer tripulantes para los negociantes sus amigos, pagando su resistencia con azotes... En San Lorenzo Guayocho avivó el deseo de alejarse más y más... para llevarlos a lejanas tierras donde pudiesen vivir y practicar su religión con libertad... Esto lo supieron en Trinidad y temiendo que se les fuesen más lejos y quedarse sin indios a quienes explotar, enviaron 30 hombres armados... robaron caballos y profanaron su capilla alojándose en ella y cocinando en la misma sacristía. Esto les llegó al alma a los indios y llenos de justa indignación se armaron de escopetas viejas, flechas y palos y cayeron de improviso, matando a 22 de ellos. Entonces las autoridades trinitarias conformaron un Comité de Salud Pública entre ellos figuaraban los hermanos Suárez y enviaron un ejército más grande compuesto de 100 carayanas y 50 indígenas canichanas y dieron muerte a Guayocho incluso niños y mujeres...” (Arteche, 1887 citado por Lijerón, op,cit: 81).
Pero a la muerte de Guayocho surge otro líder, el indígena mojeño Santos Noco Guaji que dirige estos movimientos y logra consolidar San Lorenzo de Mojos en una especie.
de Cuartel General, donde no podía entrar ningún carayana. Al respecto Lehm cita el testimonio de alguien que conoció a Santos Noco en los siguientes términos: “Era muy prepotente, a los comerciantes que no le pedían permiso, no los dejaba vender nada, inmediatamente los hacía sacar y al que llegaba y pedía permiso, solamente por 3 días lo tenía en el pueblo... así era el hombre, no los dejaba que exploten a los indígenas...” (en Lehm,1999:66)
De esta manera, San Lorenzo de Mojos se convierte en el tercer pueblo beniano que vive de manera AUTONOMA. Primero Trinidad y Loreto con Pedro Ignacio Muiba y Josè Bopi, en la etapa colonial, luego San Lorenzo de Mojos en la época republicana.
Por su parte Nordeskiöld (1911) señala:
“Una parte de los Mojos civilizados de Trinidad se ha retirado a esas tierras salvajes para poder vivir independientes del hombre blanco. Están regidos por un mojo, Santos Noco… puede parecer extraño que el gobierno boliviano tolere a un personaje como Santos Noco pero en verdad, no es por debilidad. Esto, ante todo, se debe a que las autoridades saben que si reinician las expediciones armadas, él desaparecerá con su pueblo en las selvas vírgenes donde tal vez terminarían por readaptarse a ella... Desagraciadamente, no tuve tiempo de visitar a Santos Noco, además de ser un viaje bastante caro me parecía arriesgado ya que no podía quedarme en su dominio por más de 24 horas” (Nordeskiöld, 1911 citado en Lehm 1999:68)
Desde mediados del siglo XIX, el movimiento de “búsqueda de la Loma Santa” o tierra sin mal se repetirá periódicamente. El industrial gomero Vaca Díez es testigo de este éxodo indígena buscando lugares recónditos donde pudieran vivir en paz.
“ A tres leguas de San Antonio hay un pueblo de indígenas que se ha refugiado en el desierto, huyendo de la mala ciudadanía que les da la capital Trinidad. Han formado en esos valles retirados del Sécure, varias poblaciones, con capilla y todas las comodidades que les son necesarias. Mi hermano el presbítero José Manuel Vaca Díez, que iba conmigo, fue a visitar al primer pueblo y fue recibido con júbilo. Le rogaron se viniese con ellos. Lo que prueba que la evasión no es de mala índole, que quieren conservar las prácticas civilizadoras, sin los males que la gente acomodada hace pesar sobre ellos” (Vaca Díez, 1876 citado en Lijerón, op,cit: 80).
Zulema Lehm (1999) hace un seguimiento de este proceso de “migración colectiva” desde 1887 hasta la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 y anota que la Búsqueda de la Loma Santa tiene raíces milenaristas que los indígenas han logrado introducir en sus prácticas tradicionales, elementos de la religión católica produciendo un movimiento indígena Mojeño sui generis.
Pero así como los carayanas causaron la salida masiva de los indígenas de Trinidad en la época de la goma, fue un grupo de carayanas que reivindicaron las tradiciones y danzas de los trinitarios en 1986 al celebrarse el Tricentenario de la Santísima Trinidad.
Al disminuir la presencia indígena en Trinidad, migrantes andinos y vallunos se apropiaron de la Fiesta Patronal Santísima Trinidad que coincide con la Fiesta del Gran Poder y ocuparon las calles con sus estruendosas bandas al compás de la morenada y caporales. Entonces un grupo de profesionales benianos a la cabeza del Profesor Arnaldo Lijerón (+) y el Dr. Jorge Chingolo Hurtado(+) empiezan una campaña masiva para recuperar la música y las danzas tradicionales de los mojeños trinitarios y junto a la bombilla del Cabildo Indigenal y los colegios de Trinidad dan lugar a la Entrada folclórica estudiantil, donde cada colegio eligió una danza para ejecutar como los toritos, abadesas, mózoras, obispos, macheteros, sarao y otros que la practican cada año. Fueron profesores y estudiantes carayanas que recuperaron las tradiciones de los pueblos indígenas que antes las desarrollaban en Trinidad, y ahora vuelven a tener vigencia con el apoyo de la Casa de la Cultura del Beni, artífice de la Elección de la MOPERITA TRINITARIA y la Entrada Folclórica estudiantil celebrando la CHOPE PIESTA SANTÌSIMA TRINIDAD.
Paulatinamente los indígenas mojeños trinitarios, están retornando a Trinidad por diversos factores como inundaciones y sequías periódicas, hacer estudiar a sus hijos, la falta de incentivos agrícolas y ahora por el avasallamiento de sus tierras comunales. De esta manera el movimiento indígena presenta entradas, salidas y retornos a Trinidad desde la época colonial hasta nuestros días. Ellos no olvidan que Trinidad es su pueblo, pues fue fundado por sus antepasados mojeños trinitarios.