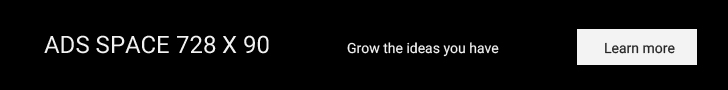Época post jesuítica
Por Daniel Bogado Egüez

Desde 1675 a 1766, las Reducciones de Moxos crecieron en los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, se fortalecieron y consolidaron los mercado comerciales con los Virreinatos del Perú, La Plata y Europa. Sin embargo, Moxos frenó su desarrollo con la Orden Real del Rey Carlos III, que en 1767 ordena la expulsión de los jesuitas de América Latina y el Caribe. Estableció que las Misiones de Moxos pasaran a la administración civil de la Colonia.
De esta manera las Reducciones de Moxos y Chiquitos pasan a la administración de Santa Cruz y los pueblos fueron atendidos espiritualmente por el clero secular de Santa Cruz de la Sierra hasta que el Beni se erige en Departamento en 1842.
El pacto reduccional se debilita pues el comercio, la explotación del indígena y el mestizaje empieza en esta nueva etapa. Al respecto Gabriel René Moreno (1973) nos dice:
“... Los reemplazantes entraban de rondón turbando la armonía moral constituida desde un siglo atrás en esos pueblos... los curas llegaban desplegando sensualidades allí desconocidas e inauditas... el mestizar de las razas comenzó en Moxos al día siguiente del extrañamiento de los jesuitas... y téngase en cuenta que el cruceño se avergonzaba de mezclarse con india. Esto se fue perdiendo... Durante la administración absoluta de los curas que duró 20 años, se permitió que comerciantes cruceños viniesen a ofrecer sus efectos en permuta a comunidades de ciertos pueblos. (GRM 1973:57-58)
Con la nueva administración política, económica y religiosa, las Reducciones de Moxos empezaron a decaer pues se intentó desde un principio fraccionar la vida comunitaria que los mojeños practicaban en las chacras (chacos) a través del cultivo de algodón, caña y cacao, en cambio los curas usan la mano de obra indígena para intereses particulares.
También luchaban por incorporar a los indígenas al sistema que regían las leyes de Indias y por ello a través de una Cédula Real de julio de 1771 decretaba que “ pase un Ministro de la Audiencia de Charcas para hacer la numeración y arreglar el tributo que deben pagar como los demás naturales” (Chávez, Suárez1986: 351), pero como los intereses era usufructuar de la mano de obra indígena, esa Cédula Real no se llegó a cumplir. Las constantes luchas entre curas y gobernadores por tener el monopolio de la producción y mano indígena dio origen a las Reformas que hiciera Lázaro Rivera en 1789, donde excluye a los curas del manejo económico y que se dediquen exclusivamente a las cuestiones espirituales. Se suspende el pago del tributo (que no llegó a aplicarse) y nuevamente se cierra la provincia al ingreso de comerciantes de Santa Cruz.
A pesar de las buenas intenciones de Rivera por mantener la armonía productiva con el quehacer social en las ex Reducciones jesuíticas, sus oponentes (los curas), iniciaron una campaña en contra de estas Reformas que criticaban la sujeción de los indígenas para el trabajo comunitario en las chacras y los telares comunales que deben pasar a propiedad del Estado, pero no se logra desestructurar este sistema, aunque se logra una cierta restricción del comercio directo entre indígenas y comerciantes de Santa Cruz y la exención de los indígenas en pagar tributos y diezmos (Chavez Suárez: 1986:457). De esta manera en1805 en Mojos se dispuso mediante Cédula Real la abolición del trabajo bajo el sistema comunal y se dio amplia “libertad” para que los indígenas puedan elegir con quien o quienes querían trabajar. Pero esta sutil libertad no era otra cosa que una pantalla para encubrir la explotación directa de los indígenas (Lehm 1999)
Muchos indígenas fueron llevados como esclavos por cruceños y portugueses. El mismo Gobernador Lázaro de Ribera denunciaba a los curas: “...¿Qué párroco de Moxos no ha saqueado la provincia, vendiendo los intereses más respetables del Rey a los dominios de Portugal? (Carvalho 1977). Los indígenas que se quedaban en los pueblos eran utilizados para realizar trabajos duros e inhumanos, mayormente los hombres eran “contratados” como remadores, pero el pago lo recibían los curas y las mujeres las llevaban para servicios domésticos, recibiendo como pago latigazos y humillaciones por parte de los nuevos conquistadores carayanas. Al respecto Moreno (1973) escribe lo siguiente:
“... se eximían de socorrer a los tripulantes ni con especies para su manutención. De vuelta a cuarenta pesos la canoa carguera con diez y seis remeros. ¡Sesenta días de remar ida y vuelta por cuarenta pesos! Pero entiéndase que son 40 pesos pagados a el cura. El indio tenía que llevar su tapeque o comida; dejaba sus chacritas y a su mujer, y a sus hijos, etc.…”
Esta era la situación de las ex reducciones jesuitas y este era el trato que recibían los indígenas por estos nuevos curas cruceños. Hasta que colmó la paciencia de los indígenas y se rebelaron contra los administradores españoles en Trinidad liderados por Pedro Ignacio Muiba, Gregorio Gonzales y José Bopi en 1810.