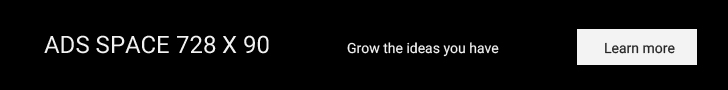Etnohistoria del Beni
Por: Daniel Bogado Egüez

La historia que se enseña en el sistema educativo y se conoce al interior y exterior de Bolivia, está centrada en los actos administrativos de los presidentes de turno. Además, se concentran en la parte andina y olvidan la parte amazónica que es parte de la geografía nacional.
La investigación que realizara durante más de 10 años y publicado en el libro ETNOHISTORIA DEL BENI, trata de mostrar la otra cara de Bolivia, la Bolivia amazónica cubierta de montes, pampas, ríos y lagunas. Demostrando que los pueblos indígenas amazónicos han contribuido a sentar las bases de nuestra identidad cultural.
En la época prehispánica, construyeron lomas artificiales, canales, lagunas, terraplenes y camellones bajo un sistema hidráulico donde cultivaban alimentos para una gran cantidad de habitantes. Cuando llegaron los españoles ya no existía esta cultura, solo quedaban los restos arqueológicos como mudos testigos de esta gran civilización.
En la época colonial, las primeras incursiones militares, encontraron un puñado de indígenas dispersos por toda la llanura y afanosamente intentaron conquistarlos sin resultados esperados. Los jesuitas a partir de 1675 tuvieron mayor éxito y lograron reunirlos o reducirlos en centros urbanos, aquí nacen los pueblos de Loreto, Trinidad, San Ignacio de Moxos, San Javier, San José, San Borja, Los Santos Reyes, Santa Ana, Exaltación de Cayubabas, San Joaquín, Magdalena, Baures, San Pedro y otros.
Para sedentarizarlos, los catequizaron, les enseñaron las artes, a leer y escribir no solo gramática del latín, sino a escribir partituras musicales. Hoy en día, la Escuela de Música de San Ignacio de Moxos, Ensamble Moxos, ha rescatado estas partituras y las interpretan en conciertos a nivel local, departamental, nacional e internacional.
Los jesuitas enseñaron a los indígenas nuevos oficios como la ganadería, agricultura a mayor escala, para ello tuvieron que introducir el ganado y productos agrícolas como el arroz, trigo y hortalizas. Además, aprovechando la destreza de los indígenas multiplicaron los trabajos artesanales tanto en fibras, hilados, madera y cuero.
Como no les cabía en la cabeza que los indígenas no obedecieran a una autoridad jerárquica, instituyeron el Cabildo Indigenal a la cabeza de un Corregidor y doce ayudantes, haciendo referencia a Cristo y sus doce apóstoles.
Casi un siglo duró este proceso de enseñanza aprendizaje, hasta que, en 1767, un Decreto Real del Rey Carlos III ordena la expulsión de los Jesuitas del continente latinoamericano. Todo ese aprendizaje y crecimiento espiritual alcanzado por los indígenas disminuyó drásticamente con los nuevos evangelizadores habidos de poder, lujuria y riqueza. Las Reducciones de Mojos decayeron, algunos indígenas retornan al bosque, pero los que se quedaron en los pueblos, fueron introducidos a las nuevas formas de explotación laboral.
En los albores de la Republica, el indígena mojeño Pedro Ignacio Muiba se revela contra este sistema opresor con su proclama: : “¡ El rey ha muerto, nosotros seremos libres por nuestro propio mandato. Las tierras son nuestras por mandato de nuestros antepasados a quienes los españoles le quitaron” (Natusch, 1982). Pedro Ignacio Muiba contribuyó al levantamiento libertario. Sin embargo fue perseguido y lo asesinaron.
El escritor beniano Antonio Carvalho Urey, investigó en los Archivos de Sucre sobre el lidero Pedro Ignacio Muiba y en 1985 logró insertar el proyecto de Ley ante la Cámara de Diputados para que reconozca a Pedro Ignacio Muiba como Héroe Nacional. Pero estos trámites tardaron años, hasta que Arnaldo Lijeron y el diputado Millán Ribera lograron que se promulgue la Ley el año 2000.
En el Beni, recién el 2010 la Gobernación del Beni emite una Ley otorgando Feriado Departamental, e instruye a las Unidades Educativas realizar un desfile y acto cívico en honor a la gesta libertaria de Pedro Ignacio Muiba.
Siguiendo con proceso etnohistórico del Beni, si bien llegó la independencia de Bolivia en 1825 y recién la creación del departamento del Beni en 1842, la suerte del indígena no cambió y esa nueva legislación boliviana liberal sentó las bases de su situación de negación, de abandono y exclusión social. Esta negación y explotación se consolida en la época de la goma donde es sometido a trabajos de semi esclavitud a través del Enganche y habilito a los centros gomeros. Se inicia el avasallamiento de sus casas en los centros urbanos y solares en el área dispersa.
Al igual que Pedro Ignacio Muiba, en 1887emerge el líder Itonama Andrés Guayocho, (aunque en Magdalena se encuentra el apellido Guayacho), que rearticula un movimiento mesiánico conocido como Guayocheria o en Busca de la Loma Santa. Este movimiento es sui generis como indica Zulema Lehm (1991) y los indígenas salen de Trinidad, vestidos de blanco, con cánticos y rezos en su idioma Mojeño Trinitario, retornan a sus antiguos lugares donde sus antepasados vivían en la época prehispánica. De esta manera surgen las comunidades indígenas ubicadas sobre el Rio Ibare, Mamoré, Isiboro, Sécure, Ichoa, Apere, Cabitu, chinsi y otros.
Al ver que se “escapaba” la mano de obra, envían comisiones policiales para hacer retornar a los indígenas y dieron muerte al líder Andrés Guayocho. De entre los soldados surge otro líder mesiánico Santos Noco Guaji que se lleva a su gente y funda San Lorenzo de Mojos donde no permitía el ingreso de los “carayanas”. San Lorenzo de Mojos es el primer pueblo beniano autónomo, donde se autogobernaban y les permitía vivir según sus creencias, mitos y tradiciones. San Lorenzo de Mojos, les permitió por fin vivir y recuperar su LIBERTAD.
Cien años después, esta paz conquistada, se verá nuevamente afectada porque en 1987 el Gobierno otorga concesiones forestales a los empresarios madereros por el lado de San Borja y San Ignacio de Mojos. Así mismo permite el ingreso de colonos por el lado de Cochabamba. Por el lado de los indígenas Sirionó ingresan los ganaderos. Estas presiones externas obligan a los indígenas a re organizarse, de esta manera surge primero la Central de Cabildos Indígenas Mojeños (CCIM), luego la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) que les permite canalizar sus demandas territoriales y al no ser escuchadas protagonizan la primera marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990. Marcharon 34 días y como resultado positivo de esta marcha logran arrancar al Gobierno 4 Decretos Supremos que les permite consolidar sus espacios territoriales en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Indígena Chimane (TICH), Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), y el Territorio Indígena Sirionó (TIS).
Sin embargo, estos espacios conquistados, siguen siendo vulnerados y confrontados por las políticas públicas gubernamentales que en lugar de favorecer y unir al movimiento indígena de las pampas y Amazonía los divide y confronta con los indígenas andino-vallunos. En los últimos años la arremetida de los indígenas de tierras altas con el sobrenombre de “interculturales”, avasallan y queman las pampas y bosques donde habitan los indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía.
Esperamos que, en estos 200 años de vida republicana, las autoridades promulguen y apliquen políticas públicas que logren la unidad del Estado Plurinacional, que apoyen la consolidación de los espacios territoriales, que se comprometan y luchen por respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Que los pueblos indígenas de tierras altas practiquen la auténtica interculturalidad que se basa en el respeto, solidaridad y complementariedad.
Esperamos que esta retrospección histórica, nos permita conocer el pasado, para entender el presente y acompañar a los indígenas en su lucha por reivindicar y consolidar sus espacios territoriales, único medio que les permitirá planificar su desarrollo y consolidar su identidad en relación dialógica con la madre naturaleza.