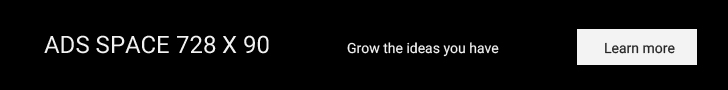La cultura prehispánica de Moxos-Beni
Por Daniel Bogado Egüez

La historia del actual Beni se remonta a
la época prehispánica donde recibió muchos nombres como Enin, Candire, El
Dorado, Paititi, donde culturas milenarias se asentaron y para manejar los dos
tiempos marcados de época seca y de lluvias constantes, construyeron un
complejo sistema hidráulico.
Estudios arqueológicos demuestran que en
Mojos se construyeron diferentes complejos de estructuras de tierra con fines
de asentamientos humanos y complejos hidráulicos para la supervivencia
(reservorios de agua y agricultura en camellones.
Como Moxos presenta diferentes tipologías
y eco regiones, la intervención humana se tuvo que adaptar a estos cambios
geológicos. Así tenemos el arte rupestre, “afiladores” tallados en roca en la
provincia Vaca Díez: “Los afiladores de Villa Bella son de un promedio de 25
cm. de largo, 10 cm de ancho y 3-4 cm. de profundidad… los tallados tienen
bordes bien definidos y muestran muy poco deterioro” (Tyuleneva, 2010:20).
Asimismo, se observa en Guayaramerín un
yacimiento de tierra negra que la utilizan como abono y en su interior se han
encontrado hachas de piedra y cerámica de color gris claro sin decoración.
Sobre el río Itenez y Beni se pueden
observar petroglifos como “la víbora” muy cerca a Rurrenabaque las ruinas de
Bacuatran sobre el río Beni nos presentan objetos antropomorfos y zoomorfos que
difieren de los restos arqueológicos encontrados en la parte sur de Mojos, como
ruecas, cántaros y máscaras.
En la zona central de Mojos (Yacuma,
Iténez) se puede observar gran cantidad de camellones, lomas circulares con
zanjas, canales y extensos terraplenes descritos por Nordensköld 1916; Denevan 1966; Kennet Lee
1979; Pinto Parada 1987, Tyuleneva 2010.
Mientras que en la zona sur este y oeste que
es la zona más baja del Beni, se encuentran más lomas artificiales, reservorios
de agua (lagunas y estructuras de riego, canales, terraplenes, camellones y las
cerámicas extraídas son completamente diferentes a las encontradas en la zona
norte y central del actual Beni (Erickson 1995, Prümer 2010; Lombardo 2011;
Capriles et al 2011).
Estos estudios nos demuestran que Mojos
tuvo influencia humana de diferentes grupos culturales presentes en cuatro
zonas o complejos arqueológicos: La Zona norte ( hoy provincia Vaca Díez, norte
de la Provincia Ballivián y norte de la provincia Yacuma).
La zona central constituida mayormente
por las actuales provincias Iténez (Magdalena, Baures, Huacaraje, Bella Vista,
este de la provincia Yacuma (Rogagua y Rogaguado). La zona sureste que
comprende la provincia Cercado (Casarabe, Loma del Ibiato) caracterizada por la
abundancia de lomas artificiales, y la zona suroeste (provincia Cercado y
Mojos) que por las condiciones de menor elevación construyeron mayor cantidad
de lomas artificiales, terraplenes, canales para acortar distancias entre ríos
y reservorios de agua para época seca.
En la zona central y sur del Beni se han
realizado mayores estudios arqueológicos
y difundido los resultados (ver NordensKöld 1916; Denevan 1966; Kenneth
Lee, 1987; Erickson 1995; Michel, 1995; Albarracín, Capriles et al 2011,
Lombardo 2011; Lombardo y Prümer 2010; 2022)
En la zona sudoeste se han descubierto
restos humanos y cerámicas, de una cultura que muy probablemente se trate del
grupo indígena Arawak (Erickson, 1995; Michel 2012). Por su parte Kenneth Lee
(1995) hizo un aporte muy valioso sobre la agricultura en camellones, indicando
las propiedades del TAROPE como abono orgánico. Uno de los arqueólogos que
sigue investigando es Prümers (2006,2010; 2023) que realiza excavaciones de
lomas artificiales en la zona de Casarabe y algunas piezas arqueológicas
extraídas de estas lomas se exhiben en el museo Etnoaqueológico “Kenneth Lee”
de Trinidad.
Estas “obras de tierra” a pesar de los
miles de años aún se conservan y se las puede observar desde el aire y están
disgregadas por todo el Beni. Entonces se deduce que esta cultura vivió
dispersa por toda la llanura mojeña intentando “implantar una agricultura
masiva en unos suelos pobres en nutrientes minerales” (Roca 2001:313).
El P. Eder citado por Barnadas (1985) comenta
que:
“Las sabanas constituyen la mayor parte
de la región de Mojos dentro de las cuales aparecen aquí y allá bosques, por lo
general de mayor elevación que aquéllas. Unas tienen una, dos o más leguas de
circunferencia. El nombre que se les da es el de islas”.
Hasta el día de hoy se conoce con el
nombre de islas, y se diferencian en islas de bosque e islas de pampas donde se
guarecen los animales silvestres y el ganado bovino en época de lluvias y
cuando se inunda el campo se convierte en su refugio. Así mismo, se debe hacer
notar que todas las ex-reducciones jesuíticas se instalaron en lomas
artificiales construidas por estas culturas prehispánicas.
También, un nuevo estudio arqueológico
sostiene que la actividad agrícola en estas tierras era muy promisoria y a gran
escala, que incluso domesticaron la yuca y una especie de maíz (Lombardo 2023).
En la Época Republicana los terraplenes,
camellones y lomas artificiales no pasaron desapercibidos por los científicos
D’orbigny (1832) y Nordensköld quien en
1911 realizó un estudio en tres lomas situadas entre Trinidad y Loreto. Una de
éstas llamada loma Velarde tiene 5 metros de altura, por 45 metros de largo y
25 metros de ancho (Roca 2001). En las últimas investigaciones realizadas por
Prümers, indica que en la zona de Casarabe han encontrado lomas con más de 10
mts de altura y cuatrocientos metros de diámetro (Exposición en Casa de la
Cultura del Beni, septiembre de 2012). El último descubrimiento de Prümers y
Carla Jaimes por medio del sistema Lydar son las estructuras de una ciudad en
las profundidades con todo un sistema hidraùlico en la región de Casarabe.
Plafker sostiene que la agricultura en
Mojos era una agricultura más avanzada que la de corte y quema que adoptaron
desde la colonia y que estaban muy distantes de los centros poblados sobre las
que se instalaron las Reducciones.
Existen experiencias de cultivo en
camellones que es necesario sistematizarlas, una de las primeras la encontramos
en la Estación Biológica del Beni en los años 80s, luego en San Ignacio de
Mojos por PRODEMO en las comunidades de Bermeo y Santa Rita (PRODEMO años 90s).
A partir del 2000, se han realizado trabajos de cultivo en camellones. La
Fundación Kenneth Lee y OXFAM (Gran Bretaña) han realizado trabajos en la
comunidad de Loma Suárez y Copacabana alternando la agricultura con la cría de
peces y actualmente en el barrio Pedro Ignacio Muiba de Trinidad, donde la
productividad se incrementó en un alto porcentaje respecto de la cosecha que se
tiene en los chacos bajo el sistema de roza, tumba y quema.
Ahora que ya contamos con investigaciones
y datos sobre el sistema de camellones, lagunas, canales y lomas artificiales
prehispánicas, nos preguntamos ¿Quiénes lo construyeron? ¿En qué año? ¿Cómo era
su sistema de organización? ¿Cuáles
fueron las causas de la desaparición de estos pueblos? Para el efecto sólo
contamos con datos estadísticos a partir del ingreso de los jesuitas en la
época colonial, pues utilizaron estas lomas artificiales para los asentamientos
humanos o Reducciones. Sobre la cultura Prehispánica de Moxos, hay más
preguntas que respuestas.
La Universidad Autónoma del Beni que
tiene la función de generar conocimiento a través de la investigación
científica, debería implementar una materia sobre la cultura prehispánica de
Moxos. A través de la carrera de Agronomía, se deberían hacer prácticas sobre
el cultivo en camellones.
Especializar a docentes y estudiantes,
luego realizar extensión a las comunidades indígenas y campesinas de nuestra
región para mejorar la producción agrícola. Con ello se rescataría una práctica
milenaria, se evitaría la quema y apoyaría la seguridad alimentaria.
Mucho nos queda por aprender de nuestros
antepasados, que con gran sabiduría lograron aprovechar el rebalse de los ríos,
hacer lagunas para almacenar agua en tiempo seco, de cultivar en camellones sin
agredir el medio ambiente, de construir lomas para protegerse de las
inundaciones estacionales, de hacer canales para acortar distancias, de
construir terraplenes que en tiempo de agua servían como diques de contención y
en época seca como vía de interconexión entre los asentamientos humanos.
En el Beni es necesario rescatar,
difundir y apropiarnos de esta cultura prehispánica, pues aquí se encuentran
los cimientos ancestrales de nuestra identidad cultural, que junto con
elementos europeos de la época colonial y republicana dieron origen a la actual
cultura mojeña-beniana.