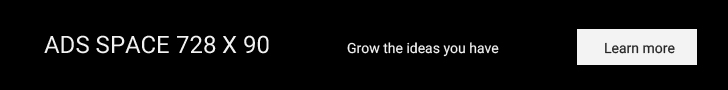La goma, el Acre y Nicolás Suárez
Por: Fernando Vaca S Senador
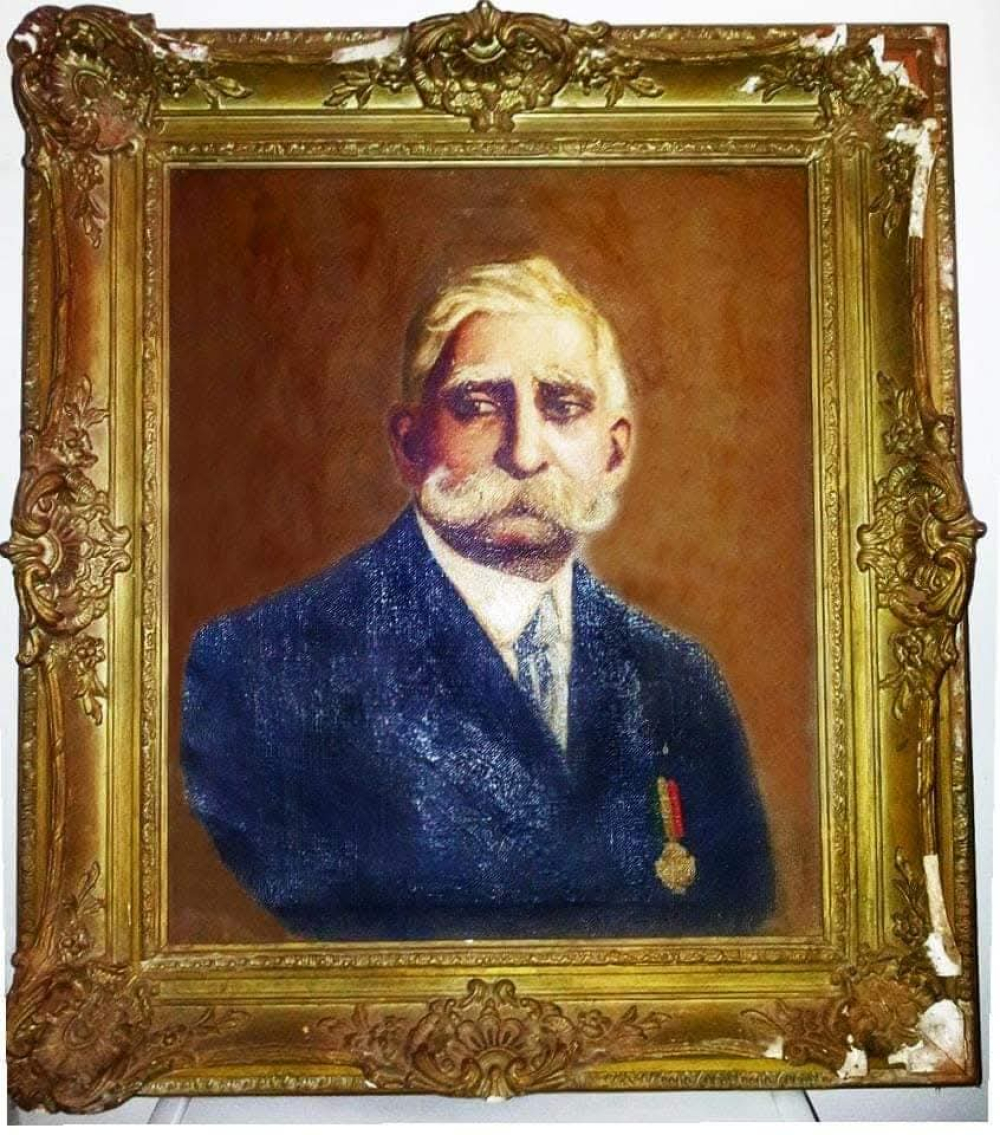
La explotación del árbol de la siringa
(Hevea brasiliensis) del cual se extrae el látex o resina lechosa, tuvo gran
importancia en la industria mundial a partir del descubrimiento del proceso de
vulcanización.
El árbol de la Goma es propio de la cuenca
hidrográfica del río Amazonas, fue de gran importancia en el poblamiento de la
región amazónica (selva), pero también generó escenarios de conflictividad por
el valor económico que representaba la actividad en sus diferentes ciclos en
territorios que con gran dificultad lograban definir sus límites oficiales y
carecían de la presencia institucional del Estado o de sus gobiernos en la
región.
Previo a este hito conocido como el “Boom
de la Goma”, en Bolivia la actividad económica principal se concentraba en la
recolección de quinina (Chinchonia callisaya) en la parte alta del río Beni,
particularmente Yungas y norte de La Paz, así como en la navegación del río
Mamoré para la comercialización de algunos productos con utilización de mano de
obra de indígenas como fuerza de carga y remo en monterías, canoas, callapos y
batelones.
Es por eso que Bolivia, en comparación a
Perú y Brasil, tuvo un ingreso tardío en la actividad gomera, intensificándola
luego de 1880 cuando Edwin Heath navegó la parte baja del río Beni, la
confluencia de éste con el río Madre de Dios, el río Orthon y finalmente unirse
con el río Mamoré, tributarios ambos del Madera que permitía llegar hasta el
río Amazonas y de allí cruzar el Atlántico hasta Europa.
En Brasil se realizó un desplazamiento del
noreste hacia los ríos Purús y Acre, donde se encontraban buena parte de los
árboles de siringa, Perú hizo lo mismo hacia el sector de sus provincias
Amazonas, Loreto y Madre de Dios e iniciaron la actividad del “picado, rayado o
extracción del látex” bajo sistemas administrativos de habilito, muchas veces
comprado con sistemas de semiesclavitud tanto de indígenas de la región como de
migrantes en busca de trabajo.
A partir de 1880 en Bolivia se genera una
ola migratoria importante hacia los ríos del norte, particularmente de gente
proveniente de Santa Cruz, del sur del Beni y de La Paz, que fueron
estableciendo en las orillas de los ríos centros o colocaciones gomeras
llamadas barracas para desarrollar la extracción de goma, cuyo apogeo duró
hasta más o menos el año 1912, posterior a ello se registró un descenso
paulatino en la cotización de la goma en los mercados de Europa, toda vez que
sus países, vía contrabando de semillas, lograron desarrollar plantaciones industriales en sus colonias del sudeste
asiático.
De este modo fue que se pobló la región
norte de Bolivia, sin la presencia institucional del Gobierno sino a partir de
los asentamientos privados, que de algún modo intentaron ser regulados a través
de la creación de la Delegación de los Territorios de Acre, Purús y Madre de
Dios en 1890, luego transformada en Territorio Nacional de Colonias en 1900 o
con la creación de la Aduana de Villa Bella desde donde se enviaban remesas
importantes al Tesoro General de la Nación.
Nicolás Suárez Callaú, proveniente de Santa
Cruz con su familia, se dedicó en su juventud al transporte de carga por el río
Mamoré, cobrando comisiones a los empresarios que utilizaban sus servicios
hasta que con sus hermanos logra levantar varias Firmas Comerciales, girando en
el negocio de la exportación de la goma particularmente y otros rubros; heredó
los negocios tras la muerte paulatina de sus hermanos y algunos socios; afincó
su sede comercial en la Cachuela Esperanza (bajo Beni) desde 1882 desde donde
controlaba prácticamente el 80% del transporte y el negocio de la goma, creó
barracas, compró otras para lo que necesitó establecer un sistema
administrativo eficiente (contratando personal administrativo europeo) y
disponer de mano de obra proveniente del sur del Beni y de Santa Cruz, pero
también de originarios Tacanas y muy pocos originarios del lugar a través de un
mecanismo denominado de “Enganche” (que por cierto fue regulado); hay quienes
consideran que este sistema fue injusto e inhumano, incluso que se ajustició a
mucha gente criolla o indígena; salvo algunos episodios esporádicos es mala tal
conjetura toda vez que hay que recordar que la mano de obra era escasa y había
que cuidarla. Cualquiera que fuese el análisis hay que comprenderlo a la luz de
la época, del contexto y de la inexistencia del Estado y del Gobierno; de
hecho, también este sistema aún le permite a Bolivia disponer de una amazonía
extensa y ecosistemas menos depredados como en otras partes del país.
En esta lógica histórica no es fácil
comprender sombras y luces en el “boom de la goma” sin remitirse a la
intervención de Nicolás Suárez, por un lado, y por otra al Gobierno boliviano.
En el primer caso, Nicolás Suárez tuvo la acertada participación para defender
la heredad nacional, al margen de sus intereses, poniendo a disposición su
capital, su personal, su logística, incluso su vida y la de sus familiares para
evitarle a Bolivia la pérdida de mayor geografía; lo hizo en conflictos con
Perú (Campaña del Manuripi), con Paraguay en el Chaco; pero con Brasil en el
Acre sin duda adquiere notoria relevancia su acción creando la “Columna
Porvenir”, apenas se anoticia de la insurgencia de alguna milicia brasilera y
empresarios del Acre en agosto de 1902. Con la “Columna Porvenir” compuesta por
trabajadores siringueros y administradores de barracas de su firma comercial,
recuperó la barraca Bahía (hoy Cobija) el 11 de octubre de 1902 y puso a raya
la avanzada de los insurgentes brasileros, hasta que la “Columna Porvenir” fue
anexada a la fuerza boliviana ya en territorio en contienda, pero casi
dispensando de su participación hasta su disolución en 1903.
Entre tanto, el Gobierno Nacional a través
de sus batallones reducidos en cantidad de elementos tenían dificultad para
adaptarse al territorio o tardaban mucho para llegar desde la sede gobierno
hasta la región, ya sin alimentos ni pertrechos que fueron socorridos con la
participación económica también de Nicolás Suárez y que nunca le fue
rembolsada.
Sobre esta acción civil patriótica (Columna
Porvenir y la Batalla de Bahía) se puede encontrar mejor referencia y con muy
buenas fuentes en el libro denominado “Anotaciones y Documentos sobre la
Campaña del Alto Acre, 1902 – 1903”, en donde se demuestra con claridad cómo se
organizó la Columna Porvenir, quiénes participaron, cómo se generaron las
estrategias y las táctica de intervención, así como la idea de contar en el
arsenal con algunas flechas que fueron utilizadas por orden del propio Nicolás
Suárez y que con tal suerte o experticia uno de los soldados logra hacer
impactar y quemar el lugar en el que guardaban pertrechos los brasileros y que
fuera determinante para la victoria en la Batalla de Bahía; ese soldado algunos
dicen que se llamó Bruno Racua, otros, Juan de Dios Aguada (hay que revisar el
libro y prestarle menos atención a la ficción).
Los conflictos con Perú y con Brasil tienen
directa relación con las actividades de la goma pero también con el abandono
institucional del Gobierno boliviano que repercutió finalmente en la pérdida,
incluso por acción diplomática, de extensos territorios ricos en biodiversidad.
La falta de delimitación clara de la geografía norte y los esfuerzos erráticos
de Bolivia por sentar soberanía con medrada capacidad económica y humana, se
vio reflejada en la instalación de la Aduana de Puerto Alonso en el bajo Acre
en 1899 que dio origen a la primera campaña de la Guerra del Acre; en la
Segunda Campaña Brasil encontró su buen pretexto expansionista en un supuesto
arrendamiento de administración de territorios y de navegación otorgada por
Bolivia a “The Bolivian Syndicate” a ser operado por intereses norteamericanos.
Este supuesto acuerdo fue considerado como
agresivo para la seguridad y los intereses de Brasil, lo que dio origen a una
solapada intervención militar desde 1902 a 1903
de su Gobierno apoyando a insurgentes que incluso llegaron a ingresar en
territorio boliviano hasta el río Orthon en 1903, donde se firma el Tratado de
Modus Vivendi, poniendo “cese al fuego y repliegue de fuerzas” (a eso llegó el
General Pando, entonces Presidente de Bolivia, nunca participó durante la
contienda); finalmente el 17 de noviembre de 1903 se firma entre Bolivia y
Brasil el Tratado de Petrópolis por el que Brasil se queda con más de 121.000
km2 de territorio boliviano, con una compensación de 2 millones de libras
esterlinas y la promesa de construcción de una línea férrea en su propio
territorio, que fuera construida pero abandonada cuando definitivamente el
negocio de la goma terminó.
La goma es vital para entender la historia
del territorio selvático; no había Bolivia, no había Brasil, no existía el
departamento de Pando; eran hombres, empresarios y siringueros, criollos o
indígenas, en agreste tierra haciendo patria allí donde se vive y trabaja. Por
eso hoy, la castaña debe entenderse en esa misma lógica de complementariedad
amazónica.