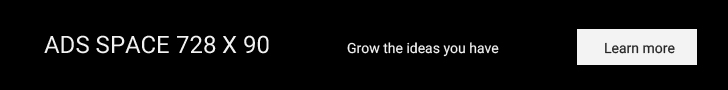LAS MARCHAS INDIGENAS COMO INSTRUMENTO PACÌFICO DE LUCHA
Por Daniel Bogado Egüez

La primera marcha indígena denominada Por el Territorio y la Dignidad, sentó las bases de otras manifestaciones sociales. Después obtener los primeros 4 territorios indígena, los sectores empresariales a través de un Amparo Constitucional, lograron revocar los Decretos Supremos que daban seguridad jurídica a los territorios, con la premisa que un territorio no puede estar dentro del Territorio Nacional.
Entonces los pueblos indígenas se movilizan nuevamente, y en 1996 protagonizan la segunda marcha denominada “Marcha por la vida, la educación, salud y los derechos políticos”. Esta marcha tenía como objetivo principal la titulación de las tierras y territorios indígenas. Fue dirigida por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) la cual partió de Santa Cruz rumbo a La Paz. Sin embargo, el contingente de marchistas sólo llegó hasta Samaipata y los dirigentes viajaron a La Paz a entablar negociaciones directas con el presidente y sus ministros. Producto de esta movilización se logró la promulgación de la Ley INRA en la cual reconoce jurídicamente las Tierras Comunitarias de Orígen (TCOs). A partir de esta Ley los pueblos indígenas lograron consolidar los 4 territorios indígenas y la posibilidad de solicitar más TCOS.
Con esta nueva distribución de la tierra, los pueblos indígenas de tierras bajas lograron consolidar sus espacios territoriales y abrieron la brecha para que los indígenas de tierras altas también soliciten algunas TCOs. Actualmente existen 32 TCOs tituladas en lo que se denomina Tierras Bajas, en los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. En el Beni hay 19 TCOS.
Si los conflictos se suscitaron por 4 territorios, mucho más se intensificaron ahora con las TCOS por parte de empresarios y ganaderos que no estaban de acuerdo con la nueva distribución de la tierra. Sobre todo, se presentaron conflictos en el proceso de saneamiento de tierras. Estos conflictos fueron los móviles de la tercera marcha. La cuarta marcha fue para exigir la participación indígena en la Asamblea Constituyente. Luego realizan la quinta marcha exigiendo el respeto a sus territorios, salud, educación y participación política.
La Sexta marcha fue en demanda de los derechos fundamentales como salud, educación, saneamiento de tierras y participación política. En este contexto debemos situar a la séptima marcha que realizaron los indígenas de tierras bajas el 2010, que partió de Trinidad con destino a La Paz vía Santa Cruz, pero solo llegó hasta la localidad de San Ramón en el Departamento de Santa Cruz. En esta marcha demandan derechos políticos como mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa, Autonomía plena en base a usos y costumbres y la adjudicación de tierras fiscales para sus TCOs. Sin embargo, el Gobierno Central se opone a otorgar estas demandas y de una u otra manera trató de bloquear y argumentar que son inviables incluso anticonstitucionales como el tema de la autonomía plena.
Con esta actitud, el gobierno confirma el centralismo andinocéntrico, pues en los discursos patrióticos enaltece las figuras de Tupac Katari, Zárate Vilka, Bartolina Sisa, y nunca menciona a los líderes indígenas de tierras bajas como Bonifacio Barrientos, Pedro Ignacio Muiba, Juan Maraza, Andrés Guayocho, Santos Noco Guaji, Gabriel Ojeari, Bruno Rácua y los líderes de la Marcha de 1990 que colocaron los cimientos del nuevo Estado Plurinacional
Sobre la séptima marcha, donde los indígenas demandan mayor participación política, a través de escaños en la Asamblea Plurinacional, el gobierno indicó que los pueblos indígenas de tierras bajas no cuentan con población mayoritaria para exigir representantes, en cambio los indígenas de tierras altas que tienen bastante población sólo tienen algunos escaños. Tampoco se los debe comparar numéricamente con indígenas de tierras altas que son numerosos, y los indígenas de tierras bajas siempre saldrán en desventaja por su escasa población y esto afectará la escasa participación política en la Asamblea Plurinacional. No es posible que continuemos con un discurso disgregador y excluyente que fue y sigue manejado por grupos de poder cuando se refieren a temas de participación política equitativa.
Lo que no entendió el Gobierno y debe saber la población es la lógica matemática que manejan los pueblos indígenas de Tierras Bajas que es clara y sencilla: Si en el Beni existen 18 pueblos indígenas entonces exigen 18 escaños para garantizar la representación de cada pueblo indígena en la Asamblea Plurinacional. Lo aceptable sería que el Gobierno presente otros argumentos como el conflicto que se avecinaría con las circunscripciones que comparten con los no indígenas o carayanas, o el coste económico que erogaría el Estado por los asambleístas, pero no es bueno compararlos numéricamente pues fomentamos la exclusión y división entre indígenas de tierras altas y tierras bajas.
Sobre el tema de tierras fiscales adyacente a las TCOs, los marchistas piden al Gobierno que “todas las tierras fiscales limitantes con las TCOS y expropiadas por el INRA pasen a favor de los pueblos indígenas originarios de tierras bajas como estipula la CPE”. El Gobierno responde que todos los bolivianos tienen derecho a compartir estas tierras fiscales. No se trata de excluir a los indígenas de tierras altas, sino de consolidar un derecho que por herencia corresponde a los indígenas de tierras bajas. Entonces surge la pregunta: ¿Será que los hermanos altiplánicos y vallunos tendrían ese desprendimiento de compartir sus tierras con indígenas de tierras bajas cuando suban a estas áreas? La experiencia nos demuestra que no es posible, pues al interior de las comunidades andinas la propiedad de la tierra es individual o parcelaria y mantienen constantes conflictos por la tierra, en cambio la concepción de los pueblos indígenas es comunitaria o tierras colectivas.
Pareciera que las marchas pacíficas no merecen ser atendidas porque no ponen en riesgo la gobernabilidad ni la paz social. Sin embargo, es el método que utilizan los indígenas de tierras bajas a la cual se unen otras organizaciones como la CONAMAQ, instituciones, personas y activistas de los Derechos indígenas, económicos, culturales y ambientalistas. Entonces, la séptima marcha de los indígenas de tierras bajas no fue fortuita ni manipulada por instituciones externas, es la demanda histórica por el territorio y Dignidad. El territorio ya se conquistó, falta restituir la dignidad que se traduce en el respeto, reconocimiento y participación plena en la toma de decisiones, es justicia, libertad y autodeterminación.
En esta línea realizan la Octava Marcha, la cual tiene su origen en la firma de un contrato suscrito entre el Gobierno central con la empresa OAS de Brasil en febrero de 2011 para la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) a San Ignacio de Mojos (Beni). En el mes de julio de 2011 empiezan los trabajos de construcción, y la dividen en tres tramos: Tramo 1: Villa Tunari-TIPNIS, Tramo 2: TIPNIS-Monte Grande y tramo 3: Monte Grande-San Ignacio de Mojos. El tramo 2 no cuenta con estudio de impacto ambiental, tampoco cuenta con la CONSULTA PREVIA estipulada en la Constitución Política del Estado Art 30 numeral 15.
A medida que los trabajos avanzan, los pueblos indígenas del TIPNIS se movilizan y hacen fuerza común con la CPIB y la CIDOB quienes envían una invitación al Gobierno para que les explique los alcances de este contrato. Sin embargo, el gobierno no se presenta y envía ministros quienes no logran convencer a los indígenas, más bien deciden realizar la marcha para hablar directamente con el presidente en la ciudad de La Paz. Nuevamente el gobierno intenta dialogar con los indígenas enviando ministros y viceministros (as), pero los indígenas exigen hablar con el presidente Evo Morales y reafirman su posición de marchar en el 30º Encuentro de Corregidores del TIPNIS realizado en San Pablo del Isiboro el 28 de julio al 2 de agosto de 2011).
En calidad de invitado por la Subcentral del TIPNIS me constituí en la comunidad de San Pablo del Isiboro para participar en el 30º Encuentro de Corregidores del TIPNIS. Mi participación se centró en socializar una propuesta académica de la UAB, de abrir una carrera de agropecuaria en el TIPNIS, la cual fue aprobada por el Encuentro de Corregidores. Sin embargo y a medida que transcurría el Encuentro fui tomando nota de las intervenciones de las autoridades, comunarios y comunarias del TIPNIS sobre el rechazo general a que atraviese la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos por medio TIPNIS.
Con estos argumentos, la VIII marcha partió de Trinidad el 15 de agosto de 2011. Se presentaron diferentes impases entre los marchistas y el Gobierno y uno de los actos cuestionados y repudiados por la comunidad nacional e internacional fue la brutal agresión que recibieron los indígenas en Chaparina el 25 de septiembre y que hasta ahora no encuentran culpables. A partir de este hecho el conflicto del TIPNIS que era una demanda local empieza a tener dimensión departamental, nacional e internacional. Los 9 departamentos demostraron su repudio por esta agresión y se manifestaron a través de pronunciamientos televisivos, marchas y vigilias. A pesar que se intentó detener la marcha, ésta continuó y es más recibió la aprobación de toda la población boliviana. Los marchistas llegaron a La Paz y fueron recibidos apoteósicamente. Los pobladores paceños demostraron su solidaridad en todo momento que los marchistas estuvieron en La Paz.
El Gobierno los recibe en Palacio de Gobierno y después de muchos debates y proceso de negociación, los pueblos indígenas de tierras bajas lograron arrancar al Gobierno la promulgación de la ley No. 180 que establece la intangibilidad del TIPNIS. Pero la intangibilidad de TIPNIS fue muy debatida y cuestionada por las esferas gubernamentales y movimientos sociales afines al gobierno, quienes protagonizan otra marcha en contra de esta ley, la cual tuvo apoyo del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La marcha realizada por el CONISUR logró la aprobación de la ley No. 222 que estipula aplicar la Consulta Previa sobre la intangibilidad o no del TIPNIS.
En desaprobación a la Ley 222, los pueblos indígenas de tierras bajas, nuevamente se movilizan y protagonizan La Novena Marcha: Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el cumplimiento de la C.P.E. y respeto de la democracia”. Partió de Trinidad el 27 de abril de 2012.
Novena Marcha de Indígenas de Tierras Bajas
Un grupo de marchistas sobre todo mujeres y niños se alojó en ambientes preparados por los universitarios de la UMSA y otro contingente montó guardia con sus delgadas carpas en calles cercanas a la Plaza Murillo, soportando el crudo invierno paceño. Intentan dialogar con el gobierno, pero èste no los recibe aduciendo que deben estar las dos subcentrales, TIPNIS y CONISUR, que son afines al MAS.
En un intento por querer ingresar a la Plaza Murillo, los marchistas realizan un movimiento apoyado por universitarios y activistas, pero nuevamente son reprimidos por la policía con gases lacrimógenos y ahora con un nuevo aditamento: chorros de agua fría que mujeres, niños, adultos y ancianos recibieron en pleno invierno paceño. La población boliviana desaprobó esta actitud de la policía y los marchistas al ver frustrado su intento de diálogo deciden retornar a las tierras bajas y hacer resistencia en el TIPNIS, aduciendo que así como el Gobierno no los quiso recibir en el palacio de Gobierno, ellos también le impedirían ingresar al TIPNIS.
Por su parte, el Gobierno utilizó todos los medios promoviendo la “Consulta Previa en el TIPNIS” A través de brigadas móviles desde Trinidad y Cochabamba ingresaron a algunas comunidades del TIPNIS a realizar la “consulta previa”. Pero los indígenas reunidos en la comunidad de Gundonovia hacen una fuerte resistencia y alambran el río Isiboro, Sécure e Ichoa para no permitir el ingreso de las brigadas.
El TIPNIS se ha convertido en un escenario conflictivo entre el Estado y los habitantes del TIPNIS que han manifestado desde un inicio su rechazo a este proyecto. Pero el Gobierno insiste en ejecutarlo pese a la desaprobación de los dueños del territorio y de la ciudadanía a nivel nacional e internacional que respalda la posición indígena del TIPNIS.
La VIII, IX y X marcha indígena de tierras bajas ha logrado unir dos conceptos que antes se los trataba por separado: Recursos Naturales y Pueblos Indígenas. El hábitat, la naturaleza, el territorio como casa de los indígenas y no solamente de animales y plantas donde se concentraban los estudios de biólogos. Ahora también se habla de los Derechos Humanos y la protección de los recursos naturales, específicamente de las Areas Protegidas. Este discurso posibilitó que la población boliviana se involucre en el tema del TIPNIS y la marcha indígena de tierras bajas que empezó como un movimiento regional, rompe las fronteras de lo local y se convierte en un movimiento nacional e internacional. Lo cierto es que este proyecto carretero nacional y la resistencia de los indígenas, nos muestran el choque de dos lógicas, la lógica empresarial que sólo ve en la naturaleza la manera de generar excedente económico a corto plazo, llamado progreso y desarrollo, frente a la lógica indígena que concibe al territorio como su madre que le ofrece seguridad alimentaria, techo y medicina natural; y también le garantiza relaciones sociales fraternas, y su reafirmación socio cultural para vivir con dignidad y autodeterminación.
Los habitantes de TINIS sostienen que el territorio es el único espacio heredado por sus antepasados que les permite vivir con dignidad, y que en lugar de ser transgredido debe ser protegido y que las autoridades nacionales, departamentales y municipales que quieran ejecutar proyectos en sus territorios les consulten, que promuevan una cultura de paz, que promuevan el desarrollo sostenible que les garanticen vivir bien a las presentes y futuras generaciones.
Sin embargo y tal pareciera que la historia de negación se repite, pues aun cuesta reconocer que los indígenas de tierras bajas también tienen voz propia, que ellos pueden decidir a través de sus comunidades y sus organizaciones por las cuales canalizan las demandas territoriales, políticas, sociales y económicas ante el Gobierno Central.
Necesitamos conocer los pros y contras de los mega proyectos “pensados” realizar en nuestra región, para ello existen los medios jurídicos como la consulta previa y la consulta pública, que están insertas en la Constitución Política del Estado. La consulta previa debe ser informada, democrática y de buena fe como lo estipula el Art. 30 de la Constitución Política del Estado. Ya no es hora de seguir sometiendo a los indígenas con programas y proyectos verticalistas, tengamos la humildad de escuchar y aprobar lo que ellos también quieren, vivir en libertad en armonía y respeto por los ríos, arroyos, lagunas, curichis, pampas, montes y amos de los animales que les proveen de vivienda, salud y alimentación. Así manifestaba un indígena sobre el territorio:
“El territorio es todo para nosotros, es nuestra pensión, pues ahí cazamos los animales para mantener nuestras familias, es nuestra vivienda, porque nos ofrece la madera y el techo, el monte es nuestra farmacia porque de ahí sacamos los remedios para curarnos, el territorio es nuestra madre porque nos provee de todo, entonces como vamos a atentar contra ella, al monte lo respetamos y enseñamos a nuestros hijos a que respeten el monte porque el territorio es todo para nosotros”.(testimonio de un indígena amazónico).
Considero que aún hay tiempo para revertir posiciones unilaterales, hay tiempo para el diálogo abierto y sincero. Hay tiempo para cambiar el proceso histórico de negación, exclusión y sometimiento del indígena. Hay tiempo para escuchar y reconocer el papel protagónico que han realizado los pueblos indígenas tanto de tierras altas como de tierras bajas, hagámoslo hoy, mañana puede ser tarde.