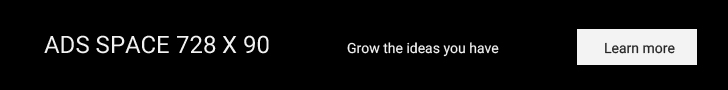Liquidez, Bioeconomía y Bonos Verdes
Autor: Post Ph. D. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia. Doctor en Economía-Académico Nacional e Internacional Periodista APC - ANPB

Bolivia enfrenta un punto de inflexión: El menoscabo de la liquidez ha dejado al país en una peligrosa combinación de estanflación, escasez de divisas y freno a la inversión. Pero este momento también puede convertirse en una oportunidad histórica para reorientar la economía hacia un nuevo paradigma, donde la sostenibilidad, la innovación y la equidad se articulen en torno a la estrategia del Océano Azul.
El enfoque del Océano Azul propone salir del espacio de competencia tradicional en consideración de la economía sucia basada en extracción, subsidios improductivos y dependencia externa, posibilitando la creación de nuevos mercados sin competencia, impulsados por el valor, la tecnología y la sostenibilidad. Este cambio requiere decisión política, visión empresarial y un rediseño institucional que incentive la producción limpia, la digitalización y la inclusión financiera.
En este contexto, la bioeconomía y la economía circular surgen como pilares estratégicos. La bioeconomía aprovecha los recursos naturales de forma sostenible para generar bienes de alto valor agregado, desde bioplásticos y biofertilizantes hasta energías renovables y farmacéuticos naturales. La economía circular, por su parte, rompe el ciclo del desperdicio: transforma residuos en insumos, reduce costos y abre espacio a un nuevo tipo de empresa verde con alto potencial exportador.
Para activar esta transformación y generar liquidez inmediata, los bonos ecológicos o “bonos verdes” pueden ser la llave. Emitidos con respaldo internacional y transparencia verificable, estos instrumentos financieros canalizan inversión hacia proyectos de reforestación, tratamiento de residuos, energías limpias y reconversión productiva. Su ventaja es doble: atraen capitales globales con tasas preferenciales y mejoran la imagen de sostenibilidad del país, lo cual es clave para acceder a nuevos mercados y fondos multilaterales.
El financiamiento verde debe, además, beneficiar directamente a los sectores más vulnerables. Esto significa que los proyectos con bonos ecológicos deben integrar a comunidades indígenas, cooperativas agrícolas, microemprendimientos urbanos y productores rurales. Así se rompe el esquema de la economía sucia, concentrada en pocos sectores extractivos, y se construye una economía resiliente, con empleo digno, innovación social y sostenibilidad ambiental.
Bolivia tiene el capital humano, la biodiversidad y el conocimiento técnico para dar este salto. Lo que falta es una arquitectura institucional moderna, capaz de conectar el ahorro global con la producción local, y de garantizar que cada dólar invertido tenga retorno económico y ecológico. La liquidez no debe ser solo un indicador financiero: debe transformarse en capacidad productiva verde y bienestar sostenible.
La ruta azul no compite, innova. No destruye, reutiliza. No contamina, restaura. Si el Estado, la empresa privada y la academia actúan con visión compartida, Bolivia puede convertir la crisis de liquidez en el punto de partida de una nueva economía: Una economía azul y verde, que genera valor, equidad y esperanza.