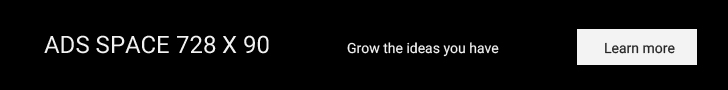Reflexiones sobre el comportamiento histórico de la economía boliviana
Autor: Dr. Alfredo Eduardo Mancilla Heredia, Ph. D Doctor en Economía. Posdoctoral en Currículo, Discurso y Formación de Investigadores alfredomancillaheredia@gmail.com

Revisemos el quehacer histórico del desempeño de la economía boliviana considerando los ciclos económicos y fundamentalmente resaltando la tipología de la política demográfica, social y económica en función de los niveles de inversión con el antagonismo subcultural enraizado en la corrupción, restricción del trabajo colectivo por complementos y educación que aprovechen las ventajas diferenciales de pisos ecológicos y culturas.
Bolivia, nace a la vida republicana un 6 de agosto 1825 con una superficie de 2.363.769 kilómetros cuadrados, habiendo perdido 1.265.188 kilómetros cuadrados; es decir, aproximadamente 9 países en el promedio de las naciones que componen la Unión Europea, referenciando la información las restricciones de doctrina de Estado en función de una política demográfica que resguarde los recursos naturales en frontera, más aún, con las contingencias económicas de un conjunto de vecinos con los cuales no se han trabajado procesos de integración económica que amplíen población, consumo, mercados y competitividad ante otros bloques de integración que tienen hegemonía en el planeta.
El nacimiento a la vida republicana denota una densidad demográfica de aproximadamente 1 habitante por cada dos kilómetros cuadrados, relevando que el concepto de política demográfica y de inversión para el desarrollo tuvo asidero en las grandes concentraciones urbanas ubicadas al interior del territorio con un costo de oportunidad alto en las fronteras, con vecinos que aplicaron el principio de la tierra es para quienes la trabajan.
Para nuestro dilecto amigo, colega y maestro, el economista Guido Céspedes Argandoña, el análisis de los ciclos económicos denota el estancamiento secular de nuestra economía. Es decir, a medida que se fueron implementando modelos de desempeño económico y/o desarrollo, los ciclos adquieren menor duración y caída del porcentaje de crecimiento de la producción. Es así, que en el modelo colonial, su ciclo dura 300 años, con un promedio de crecimiento del 11%; el modelo liberal, tiene una duración de 64 años, con un crecimiento medio anual del 9%; el nacionalismo revolucionario, tiene vigencia de 24 años, con un ritmo de crecimiento del 7%, y; finalmente, el modelo neoliberal, que evidencia una vigencia de aproximadamente 20 años, creciendo la producción a un ritmo próximo al 5%, seguido del pos neoliberalismo enmarcado en el populismo con una tasa media menor a la cifra señalada, poniendo en antecedente que el crecimiento sin equilibrada expansión implica aplicación de fondos que sin ser estudiados convenientemente en viabilidad y forzando la factibilidad generan endeudamiento en el largo plazo y el cambio de modelo ante las crisis implica encaminar economía con demasiadas restricciones que afectan los porcentajes de desempeño en el ciclo económico mermando las oportunidades para las expectativas generacionales en el marco de la equidad con síntesis en las perversiones que se dan en el ejercicio histórico del poder resumidas en la palabra subcultura que niegan institucionalidad en el marco organizacional público y privado.
El índice de Gini o si se prefiere la inequidad en la redistribución de los excedentes, calculado por el Banco Mundial (2016) es del 44,6%, destacando mayor desigualdad en el área rural. Según el análisis longitudinal de los economistas: Julia Mancilla Heredia, Eduardo Mancilla Heredia y el que escribe, con aplicación del modelo output gap (1970 – 2010), el crecimiento del PIB en los ciclos económicos tiene un promedio del 3,5% anual y por cada 1% de crecimiento de la producción territorial, la elasticidad de disminución de la pobreza es de 0,0476%, indicadores que permiten cuestionar la asignación de recursos en función de la tipología de política económica, que a la vez nos permiten enunciar la posibilidad de daño económico al Estado e incumplimiento de la normativa, haciendo abuso de la improvisación, demostrándose la vaga importancia que la sociedad da al fortalecimiento de la inversión industrial, destacando que en la actualidad de la totalidad de los emprendimientos que se dan, un 87% corresponden al sector comercial, argumento del profesor universitario: Ramiro Zapata en entrevista del programa de televisión: Gestión y Desarrollo (abril, 2013).
La historia nos demuestra que no tuvimos ningún estadista en el ejercicio del poder. Lo peor desde el 2019, la disyuntiva: ¿Fue golpe o fraude?
La llegada de la pandemia del COVID 19, gesta la mengua de las reservas internacionales netas, el descaro de la intransparencia, la estanflación subsidiada y el show de la división oficialista y la perorata opositora en acompañamiento de la estrategia del prisionero político chantajeado promotor de un nuevo pacto social con premisas difíciles de consensuar.
El indicador de riesgo país y la calificación crediticia CCC, denotan el accionar disfuncional de los agentes económicos y políticos alejados de la perspectiva de potenciar el constructo de una burguesía nacional que comprometa inversión extranjera directa.
Finalmente, remarcar que el potenciamiento del Estado en términos de desarrollo económico con mejor redistribución del ingreso implica planear y definir un modelo de salud, nutrición y educación para la producción que tenga el particular cuidado de invertir en nuestras fronteras (política demográfica), proyectando alianzas estratégicas pensadas en el contexto subnacional que enfoquen procesos de integración supranacional a fin de disminuir la brecha que tenemos con referencia a los países desarrollados que elegantemente nos denominan país en vías de desarrollo, pudiendo con un pensamiento renovado revertir nuestra calidad de ser un país con economía de filtración; es decir, especialista en explotar y exportar materia prima, importando y consumiendo productos acabados de los países industriales que dejan lejos al planteamiento de las economías de escala que pretendemos.